
Congreso Eucarístico 1934. Foto: Revista El Hogar
por Diego Mauro (UNR/CONICET)
(…) En la Argentina de las décadas finales del siglo XIX y las primeras del XX lejos de los postulados del paradigma “clásico” de la secularización, el catolicismo argentino atravesó un proceso de cambio que implicó diversas transformaciones: en un plano, la reconfiguración de las diócesis y la expansión de la estructura parroquial, con la construcción de centenares de templos –sobre todo en la pampa “gringa”– y la emergencia de una Iglesia centralizada que hizo de las diversas corporaciones religiosas provenientes del mundo colonial una institución lo suficientemente cohesionada y diferenciada de la sociedad como para constituir un actor social y político (en 1889 los obispos lograron emitir la primera pastoral colectiva, y a principios del XX se creó el Episcopado); en otro, el surgimiento de numerosas asociaciones de laicos en el seno de las parroquias y a nivel diocesano: los círculos de obreros, grupos orientados a difundir la “Buena Prensa”, diversas uniones y ligas electorales, partidos demócratas cristianos en diferentes provincias y, más hacia la entreguerras, las organizaciones de masas impulsadas por Roma, la Unión Popular Católica Argentina (UPCA) y la Acción Católica Argentina (ACA) que, aun con sus diferencias, compartían una visión integralista. En ese marco, la presencia católica en el espacio público, lejos de languidecer, adquirió una fortaleza que no había tenido a lo largo de todo el siglo XIX.
La mayor densidad material y asociativa del catolicismo finisecular y la conformación de una Iglesia centralizada favorecieron la movilización católica y ofrecieron condiciones apropiadas para el relanzamiento a nivel nacional de las devociones marianas: una de las más firmes apuestas de Roma en su lucha contra los supuestos males de la modernidad, evidente ya en la sanción del dogma de la Inmaculada Concepción en 1854.7 Lourdes primero y Fátima después fueron los grandes modelos a seguir. Con Lourdes, el catolicismo enfrentó al laicismo y antepuso el “milagro” al discurso médico científico; con Fátima se embarcó de lleno en la cruzada ideológica anticomunista de entreguerras. Asimismo, hacia fines del siglo XIX se lanzaron desde Roma, alentados especialmente por León XIII, los congresos eucarísticos, cuyo objetivo era colonizar el corazón de las grandes ciudades de Europa y América, y que tendrían amplias repercusiones a nivel mundial.
La Argentina vivió los cambios con intensidad: por un lado, se impulsaron una serie de coronaciones, festividades y aniversarios de las devociones marianas más importantes del país, ubicadas por lo general fuera de las grandes ciudades, en localidades pequeñas o en zonas rurales cercanas a los centros urbanos (Luján, del Valle, Itatí, Guadalupe, de los Milagros, del Rosario, Loreto), lo cual implicó el fortalecimiento de las peregrinaciones y, en muchos casos, su oficialización. Ello suponía –a tono con la conformación de una Iglesia “moderna”– que dejaban de estar en manos de cofradías o instituciones privadas y pasaban a ser organizadas por los propios obispados. Por otro lado, en el centro de las principales ciudades, ganaron renovado vigor celebraciones como Corpus Christi o Cristo Rey y comenzaron a celebrarse congresos eucarísticos. En 1916 se realizó el Primer Congreso Eucarístico Nacional, y en la década de 1930 se vivió una verdadera fiebre debido al Congreso Eucarístico Internacional de 1934, que dio pie a una serie de masivos congresos preparatorios en Rosario, Tucumán y Córdoba, así como a semanas eucarísticas en buena parte de las provincias. Si bien no volvieron a repetirse en lo inmediato contingentes de la envergadura de aquéllos (cerca de medio millón de personas en Buenos Aires), el ímpetu movilizador no se aplacó y las multitudes católicas siguieron siendo noticia frecuentemente, en particular durante los congresos eucarísticos nacionales y en las diversas coronaciones que se sucedieron. Devinieron, de hecho, en una de las postales más emblemáticas de la Argentina de aquellas décadas, bastante antes por cierto del llamado “renacimiento católico” que la historiografía ubicó tradicionalmente en la década de 1930.
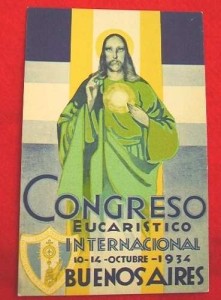 Interpretaciones historiográficas
Interpretaciones historiográficas
Las primeras investigaciones académicas acerca del fenómeno aparecieron con cierta definición en la década de 1980; en ellas se privilegiaba el registro político y se ponían en primer plano los aspectos ideológicos: la retórica integrista de los oradores callejeros –figuras eminentes del clero, obispos y dirigentes del laicado– y la fuerte presencia de la simbología del mito de la nación católica en el desarrollo de las celebraciones y los actos. Las coronaciones, peregrinaciones y congresos se asociaron, de ese modo, a la llamada “reconquista” de la sociedad impulsada por el catolicismo integral y romano, y a la alianza entre la cruz y la espada postulada por los integristas y el nacionalismo católico. En buena medida esta interpretación política implicaba una doble respuesta: tanto a las preocupaciones generales del campo intelectual argentino de los años ochenta –orientadas a desvelar los orígenes de la cultura política autoritaria que había asolado al país–, como a las interpretaciones de una historiografía apologética sobre la Iglesia y el catolicismo que negaba de raíz dicha arista política en beneficio de lecturas estrictamente religiosas y devocionales.
Más recientemente, nuevas investigaciones pusieron de relieve otros aspectos y llamaron la atención sobre la necesidad de diferenciar más claramente el fenómeno de su autorepresentación. El enfoque político tendía a confundir la historia de las multitudes católicas con la historia de la representación que de ellas proyectaban los sectores integristas y parte de las jerarquías eclesiásticas, particularmente interesadas en alimentar dicha superposición. Para los obispos, nada mejor que asociar las muchedumbres del Congreso Eucarístico de 1934 a la oratoria de Dionisio Napal, que acallaba cualquier duda sobre la supuesta identidad católica de la Argentina. En el marco de una democracia de partidos en crisis, jaqueada por la abstención más o menos forzada del partido mayoritario tras el golpe de Estado del 6 de septiembre de 1930 y signada durante la segunda mitad de la década por la realización sistemática de fraudes masivos, las multitudes católicas cotizaban claramente en alza. El juego político de las jerarquías eclesiásticas residía precisamente en valerse de ellas como si efectivamente se tratara de movilizaciones de un alto voltaje ideológico. En términos historiográficos, la confusión de planos se vio alimentada a su vez por el peso que posteriormente adquirió el nacionalismo católico como discurso legitimante durante la última dictadura militar en los años setenta del siglo XX, lo que llevó en muchos casos a visualizar las masas católicas de la primera mitad en dicha clave. (…)
Se hace por tanto necesario relocalizar las preguntas del prisma político en un marco explicativo más amplio, en el que se tengan en cuenta las otras facetas del fenómeno, relacionadas con las transformaciones sociales, económicas y culturales que a lo largo de aquellas décadas fueron conformando una sociedad de masas en la Argentina, signada por elevados niveles de urbanización, el impacto de la industrialización por sustitución de importaciones, el crecimiento del consumo y el desarrollo de la prensa comercial, la radio y la cultura de masas. Una perspectiva que permita controlar mejor los efectos performativos del concepto de movilización y, de esa manera, contribuya a animar cuadros más poliédricos. (…)
¿Qué tan representativas o influyentes eran las homilías y sermones, la estética del mito o los discursos de los diferentes oradores? ¿Qué quedaba de ellos pasado el evento? Y, sobre todo, ¿qué tan definitorios eran a la hora de asegurar una cierta concurrencia? Si ponemos en tensión el espejismo de las movilizaciones de papel retratadas por la prensa, y con él, la ilusión de un impacto unidireccional entre palabras y audiencias–, la incidencia de aquellas retóricas integristas de combate a nivel de la multitud se vuelve mucho más una incógnita que una certeza, una interesante línea de investigación a transitar antes que un presupuesto válido. (…) Se impone, en consecuencia –y esta es nuestra propuesta al respecto–, recomponer una imagen que trascienda los aspectos políticos y nos ayude a entender finalmente mejor las diferentes lógicas intrínsecas y las potenciales motivaciones de los católicos en las calles. (…)
 Las dimensiones de la multitud católica
Las dimensiones de la multitud católica
A fines del siglo XIX, contingentes como los que se hicieron habituales en los años veinte y treinta hubieran sido materialmente imposibles. (…) El desarrollo de la infraestructura de transportes fue, en este sentido, indispensable para que la curva ascendente de peregrinos pudiera sostenerse (…)
Los escenarios privilegiados para las celebraciones del catolicismo de masas también surgieron al calor de esas primeras décadas del siglo XX, resultado del desarrollo de proyectos urbanísticos nuevos que comenzaban a atender los efectos de la acelerada concentración en las principales ciudades.
Las imponentes puestas en escena de la Iglesia de los años treinta deben mucho a esas obras previas capaces de ofrecer a los organizadores católicos ámbitos apropiados y sobre todo perspectivas privilegiadas para las grandes congregaciones: los Bosques de Palermo en Buenos Aires, el Parque Independencia en Rosario –donde confluía el principal boulevard de la ciudad con otras arterias importantes–, la laguna Setúbal y el puente colgante en Santa Fe –nodo de intersección de bulevares y avenidas–, el parque Sarmiento en Córdoba o el 9 de Julio en Tucumán.
La Iglesia católica, por su parte, intentó acompañar los cambios con nuevos y más ambiciosos proyectos edilicios, y dio vida a un buen número de templos que, con sus fachadas neogóticas o neoclásicas, se convirtieron en verdaderos atractivos para los visitantes, al tiempo en que ofrecían condiciones más apropiadas para la reunión de grandes contingentes: naves laterales, explanadas, escalinatas, amplios accesos. (…) A nivel nacional, el ejemplo probablemente más representativo fue la basílica de Luján: la construcción del templo de estilo neogótico ojival comenzó en 1890 y se concluyó en 1935. (…) Con sus casi 110 metros de altura, rodeado por amplios espacios abiertos, el templo no tardó en convertirse en el principal centro de peregrinaje del país.(…)
Los cambios edilicios no vinieron solos y de la mano de la construcción de los nuevos templos fue haciéndose evidente también la evolución de la capacidad organizativa de las elites católicas. Las más bien precarias y pequeñas comisiones organizadoras de fines del siglo XIX, muy vinculadas a las formas de sociabilidad notabiliares, se fueron sofisticando con el paso de las décadas hasta devenir, hacia los años treinta, en complejas estructuras. (…) Al igual que con las infraestructuras de transporte, sin esos recursos de coordinación y planificación resulta difícil imaginar cómo hubieran podido llevarse a buen puerto eventos de tamaña envergadura, que implicaban tareas, en muchos sentidos, titánicas: empezando por los traslados de miles e incluso decenas de miles de personas, su ordenamiento en las calles, su alojamiento y acceso a los servicios básicos. (…)
En las devociones marianas, en sintonía con la senda delineada por Lourdes, dicha arista fue privilegiadamente vehiculizada por el milagro de la sanación. Las propias intervenciones de los obispos no dejaban demasiadas dudas y sugerían que dicho costado funcional y milagroso era explícitamente alentado. Si bien en términos de doctrina se rechazaban las visiones más mecanicistas sobre la intervención mariana, en los hechos, la confusión de planos era abiertamente alentada y constituía una parte esencial del fenómeno religioso (…)

Construcción Basílica de Luján. Foto: www.corazones.org
Las crónicas de las jornadas y el registro fotográfico ofrecen, en este sentido, valiosos testimonios de la centralidad de “lo religioso”, al tiempo que destacan la gravitación de los aspectos recreativos, donde convergían expresiones de la cultura popular y de la creciente cultura de masas. Las peregrinaciones a los santuarios campestres, habitualmente realizadas en familia, eran para muchos una jornada de recreación en la que se suspendían las rutinas cotidianas y las agotadoras jornadas laborales para dar lugar a una serie de actividades diferentes a las corrientes: paseos, juegos, competencias, carreras, apuestas, picnics al aire libre, almuerzos criollos. (…)
Durante los eventos, ser peregrino y congresista comenzó a suponer también, junto con la participación en el ritual litúrgico y en las actividades del programa, la adquisición de determinados productos: desde medallas, estampas, sellos postales o prendedores, hasta platos decorativos, artículos de oficina, vajilla, distintivos, colgantes, escudos, libros y discos. Una verdadera “industria de la fe”, como denunciaban los librepensadores, fue in crescendo en torno a estos grandes eventos, tanto en las ciudades como en los santuarios. Por esos años, la venta de objetos de culto se convirtió en una de las fuentes de ingresos más importantes de las comisiones organizadoras, junto con la venta de publicidad; un terreno en el que las multitudes católicas siguieron claramente la curva ascendente del consumo de masas. (…)
Con dichos fines, se resaltaban del mismo modo las bondades e intereses de las sedes. En el caso de las devociones marianas, se insistía en los atractivos de los paisajes campestres, de los cursos de agua –si los había– o de la tranquilidad y la belleza natural de esos ámbitos donde podía escaparse de la vorágine de las grandes ciudades. (…) Si se trataba de un evento netamente urbano, como en el caso de los congresos, los organizadores destacaban precisamente lo inverso: los atractivos de las grandes ciudades –especialmente sus tiendas y comercios– y, en el caso de Buenos Aires, sus rasgos de gran metrópolis. Con lo cual, los organizadores católicos tenían muy presente que una de las claves del éxito pasaba por reproducir la celebración religiosa en los moldes de la cultura de masas, el consumo y los atractivos de la incipiente industria del turismo. De hecho, durante el Congreso Internacional, los términos congresista y turista se confundieron habitualmente en la prensa –incluida la católica–. (…)
 Finalmente, fue muy importante también la capacidad demostrada por las comisiones organizadoras para reproducir lo religioso en el marco de las lógicas de las llamadas “sociedades del espectáculo”. El Congreso Eucarístico 1934 alcanzó probablemente los máximos logros, pero la mayoría de los eventos se difundieron y promocionaron en esa tónica. En el caso del Congreso de 1940, se apeló tanto a la “espectacularidad” urbana como a la “espectacularidad” de las propias multitudes, mostrando fotos de las de 1934 e invitando a asistir al “magnífico espectáculo”. (…) Los programas, los avisos y los afiches, los suplementos periodísticos o los micros radiales insistían en la excepcionalidad de los eventos, en que se trataba de “grandes acontecimientos”, de “magníficos espectáculos”, de “hechos imperdibles” e “inolvidables”. Y efectivamente lo eran, puesto que se ponían en acto una amplia gama de recursos para atraer y entretener que se planificaban minuciosamente: desde la actuación de bandas de música y multitudinarios coros hasta la construcción de sofisticados escenarios, el lanzamiento de fuegos artificiales, la detonación de bombas de estruendo o el uso de reflectores, generosamente provistos por la Armada. (…)
Finalmente, fue muy importante también la capacidad demostrada por las comisiones organizadoras para reproducir lo religioso en el marco de las lógicas de las llamadas “sociedades del espectáculo”. El Congreso Eucarístico 1934 alcanzó probablemente los máximos logros, pero la mayoría de los eventos se difundieron y promocionaron en esa tónica. En el caso del Congreso de 1940, se apeló tanto a la “espectacularidad” urbana como a la “espectacularidad” de las propias multitudes, mostrando fotos de las de 1934 e invitando a asistir al “magnífico espectáculo”. (…) Los programas, los avisos y los afiches, los suplementos periodísticos o los micros radiales insistían en la excepcionalidad de los eventos, en que se trataba de “grandes acontecimientos”, de “magníficos espectáculos”, de “hechos imperdibles” e “inolvidables”. Y efectivamente lo eran, puesto que se ponían en acto una amplia gama de recursos para atraer y entretener que se planificaban minuciosamente: desde la actuación de bandas de música y multitudinarios coros hasta la construcción de sofisticados escenarios, el lanzamiento de fuegos artificiales, la detonación de bombas de estruendo o el uso de reflectores, generosamente provistos por la Armada. (…)
Se montaban además, como seguía con atención la prensa, complejas conexiones radiotelefónicas y extensas redes de altoparlantes en las calles para que los asistentes pudieran entonar los cantos, seguir las celebraciones y, cuando los avances técnicos lo permitieron, escuchar la transmisión en directo de la palabra del Papa desde el Vaticano. Tal como se intentó regularmente con diferentes grados de éxito en los congresos eucarísticos que se sucedieron entre 1933 y 1944. Años en los cuales, tras décadas de intensas transformaciones, la Iglesia católica devino finalmente uno de los actores más convocantes, capaz de recrear imponentes “mares de cabezas” a lo largo y a lo ancho del país.
 Conclusiones
Conclusiones
El recorrido historiográfico realizado confirma, en mi opinión, la necesidad de reubicar la dimensión política de las calles católicas en un marco explicativo más amplio que conjugue diferentes aspectos, así como el aporte teórico del concepto de multitud, entendido como el resultado de la convergencia de dinámicas heterogéneas. Como un fenómeno de naturaleza poliédrica irreductible a único registro (el político-ideológico) o a las intenciones de un único actor, aun cuando los oradores de turno -sobre los que se ha centrado mayormente la historiografía- apelaran a los contenidos y a los símbolos del mito de la nación católica para borrar precisamente esa multidimensionalidad.
Una operación política particularmente redituable en el contexto de los años treinta. Las marcas de la heterogeneidad de las muchedumbres estaban, sin embargo, allí, a la vista de todos: en los afiches y los panfletos que circularon, en las promociones de las grandes tiendas, en las ofertas turísticas, en los cientos de vendedores, en las plegarias de los peregrinos y, muy especialmente, en el propio discurso de las comisiones organizadoras. Uno de los mejores testimonios de la lógica múltiple de las multitudes fue precisamente el accionar de las comisiones que, más allá de compartir los principios ideológicos del catolicismo integral e incluso integrista, solo circunstancialmente optaron por apelar a ellos a la hora de convocar a gran escala. Por el contrario, sus estrategias de difusión y propaganda se basaron en la cultura popular y de masas, poniendo en diálogo la funcionalidad religiosa –sobre la que insistían los obispos– con las lógicas del espectáculo, la propaganda, la recreación, la industria cultural y el creciente consumo. En este sentido, las claves del éxito del catolicismo de masas parecen haber residido más que en los contenidos ideológicos –de todos modos presentes y sin dudas significativos en los círculos militantes–, en su plasticidad a la hora de articularse con las gramáticas de la masificación social, reproduciendo la religión y lo religioso en los moldes de la industria cultural.
El rostro político de la multitud católica se construyó por tanto a partir de una suerte de doble estándar: por un lado, las “multitudes de escenario”, claras y contundentes, dominadas por los oradores e imbuidas de un clima de cruzada, presentadas como la expresión de una identidad política homogénea y disciplinada y como la prueba irrefutable de la validez del mito de la nación católica y, consecuentemente, del lugar central que le cabía ocupar a la Iglesia en la vida política argentina. Por otro, tal como hemos repasado en este artículo, las multitudes de carne y hueso que se congregaban en las calles, debajo de las tarimas y los púlpitos, y a las que se convocaba en buena medida “olvidándose” del mito, a través de una rigurosa y cuidada organización, desplegando un abanico de argumentos y estímulos a tono con la emergente Argentina de masas.
La versión original y más extensa de este artículo (con más ejemplos y citas bibliográficas) se puede leer en el site de la revista Quinto Sol de la Universidad Nacional de La Pampa. Otros trabajos de Diego Mauro se pueden ver aquí.











Deja una respuesta