Por Diego Mauro (ISHIR, CCT Rosario/CONICET) (publicado originalmente en La Tinta)
En los últimos meses, el debate sobre la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo –en el marco de la “marea feminista” que sacudió al país– contribuyó a replantear la discusión sobre los límites de la laicidad argentina e impulsar la construcción de un Estado Laico, basado en el principio de neutralidad religiosa.
Como señaló Roberto Di Stefano en una nota anterior para La Tinta, Argentina es uno de los pocos países de América Latina que no separó Iglesia y Estado. Por el contrario, a lo largo del siglo XX, se fueron multiplicando los vasos comunicantes y las superficies de intersección, al menos hasta comienzos de la década de 1980. Las razones se remontan en parte al siglo XIX y al pasado colonial, como demuestra el propio Di Stefano, pero ¿por qué no pudo modificarse esa situación a lo largo de los últimos cien años? ¿Qué pasó con los gobiernos electos desde la recuperación democrática?
Es frecuente escuchar que si no pudo avanzarse más en términos de laicidad, habría sido por la fuerte resistencia de la Iglesia. Pero ¿qué hay de cierto en eso? Si bien se opuso sistemáticamente a los proyectos de separación –al menos hasta las últimas décadas en que la cuestión comenzó a discutirse en la Conferencia Episcopal–, ¿alcanza esa oposición para explicar la pervivencia de los vínculos en la actualidad? Por otro lado, ¿qué tan firmes fueron las convicciones laicas de los principales actores políticos? Está claro que las dictaduras militares se ubicaron en las antípodas, pero ¿qué ocurrió con los principales movimientos populares como el radicalismo y el peronismo? Hagamos un breve recorrido hasta nuestros días.
Un matrimonio por conveniencia
Durante la primera década del siglo XX, en un contexto de creciente conflictividad social y crisis política, las clases dirigentes del llamado “orden conservador” comenzaron a acercarse a la Iglesia. Los conflictos de la década de 1880, cuando se sancionaron las llamadas “leyes laicas”, quedaron atrás y se restablecieron las relaciones diplomáticas. Durante su segunda presidencia, Roca financió el viaje de los obispos a Roma en 1899 y alentó la llegada de órdenes religiosas, así como el desarrollo de la educación católica. Adoptó, igualmente, una posición mucho más flexible en el ejercicio del “patronato” y, en los hechos, el Estado dejó de hacer uso de las prerrogativas constitucionales que le permitían intervenir en las designaciones de los obispos y controlar, entre otras cosas, el ingreso de las congregaciones y la circulación de las resoluciones de la Santa Sede (sin por ello, claro está, dejar de financiar el culto católico). El acercamiento respondió también a los cambios dentro de la propia Iglesia que, durante el papado de León XIII, comenzó a alentar el llamado catolicismo social y una reconciliación con la idea de nación (al menos, en los países considerados “católicos”). Un giro que se ajustaba bien a las necesidades de las clases dominantes locales, cada vez más preocupadas por el conflicto social, el auge del anarquismo y las consecuencias de la inmigración.
 A partir de entonces, como consecuencia de este “pacto de colaboración”, el catolicismo vivió décadas de fuerte expansión y fortalecimiento. La Iglesia argentina se convirtió en una institución mucho más cohesionada y popular, implantada capilarmente, gracias a la expansión de las estructuras parroquiales (financiadas tanto por los fieles como por los subsidios estatales). Se construyeron centenares de templos y colegios, y se crearon infinidad de asociaciones y entidades católicas, que le proveyeron de un amplio tramado asociativo y de una sorprendente capacidad de movilización. Por entonces, el catolicismo devino, además, una “identidad” mucho más militante e “integralista”, consustanciada con la idea de confesionalizar la vida social y política, y, muy especialmente, el Estado.
A partir de entonces, como consecuencia de este “pacto de colaboración”, el catolicismo vivió décadas de fuerte expansión y fortalecimiento. La Iglesia argentina se convirtió en una institución mucho más cohesionada y popular, implantada capilarmente, gracias a la expansión de las estructuras parroquiales (financiadas tanto por los fieles como por los subsidios estatales). Se construyeron centenares de templos y colegios, y se crearon infinidad de asociaciones y entidades católicas, que le proveyeron de un amplio tramado asociativo y de una sorprendente capacidad de movilización. Por entonces, el catolicismo devino, además, una “identidad” mucho más militante e “integralista”, consustanciada con la idea de confesionalizar la vida social y política, y, muy especialmente, el Estado.
Un vínculo en crecimiento: los años treinta
Esta Iglesia fuerte coincidió, en la década de 1930, con un sistema político débil, afectado por una profunda crisis de legitimidad tras el derrocamiento de Yrigoyen, la abstención del radicalismo y la posterior generalización del fraude electoral. En dicho contexto, la Iglesia devino un actor político mucho más relevante que en el pasado y fortaleció cualitativa y cuantitativamente su presencia en el Estado, favorecida por los gobernantes de la llamada Concordancia (la coalición de radicales antiyrigoyenistas y conservadores en el poder).
Desprovista de legitimidad popular, la Concordancia buscó suplirla acercándose de diferentes maneras a la Iglesia, como durante el Congreso Eucarístico de 1934, cuando el presidente Justo consagró el país al Sagrado Corazón. Se crearon, además, 10 nuevas diócesis y 6 arquidiócesis (más que en toda la historia previa) y la enseñanza religiosa se generalizó, financiada por los presupuestos de los Consejos de Educación de las provincias. Se revirtieron por la fuerza los procesos de laicización allí donde habían avanzado (como en Santa Fe, intervenida en 1935) y la educación privada católica vivió un período de auge. El catolicismo, por otra parte, consolidó su presencia en las calles y su centralidad en el ceremonial oficial, asociado cada vez más a la propia idea de nación.
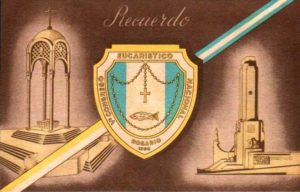 Con el golpe de Estado 1943, la inflexión de los años treinta se acentuó. Se reinstaló por decreto la enseñanza religiosa, se creó un Registro de Cultos, se intervinieron las universidades y numerosos intelectuales cercanos a la Iglesia se incorporaron al Estado (fortaleciéndose el vínculo con los sectores que proponían una confesionalización coercitiva de la sociedad –los denominados “integristas”–, que ya, desde los años treinta, venían actuando como capellanes en las Fuerzas Armadas).
Con el golpe de Estado 1943, la inflexión de los años treinta se acentuó. Se reinstaló por decreto la enseñanza religiosa, se creó un Registro de Cultos, se intervinieron las universidades y numerosos intelectuales cercanos a la Iglesia se incorporaron al Estado (fortaleciéndose el vínculo con los sectores que proponían una confesionalización coercitiva de la sociedad –los denominados “integristas”–, que ya, desde los años treinta, venían actuando como capellanes en las Fuerzas Armadas).
Durante el peronismo, si bien, por un lado, los vínculos siguieron estrechándose –en 1947, se sancionó la ley la enseñanza religiosa y poco después se volvió a conformar un Fichero de Cultos–, por otro, se pusieron ciertos límites (empezando por la constitución de 1949 que no profundizó el proceso de confesionalización que exigían los integristas y los nacionalistas católicos). Tampoco se celebró ningún concordato con la Santa Sede, como exigían las jerarquías locales ni se dio cabida a los reclamos de los obispos en materia de moral pública, ante la secularización social generada por el consumo de masas. Si bien las relaciones siguieron siendo buenas, en 1955, en un marco de fuerte polarización y conflictividad política, se desató un inesperado y violento enfrentamiento que contribuyó a generar las condiciones para el golpe de Estado. Durante ese año, en medio del conflicto, en un fuerte giro de timón, el peronismo impulsó un conjunto de leyes y decretos con el propósito de desmantelar velozmente el rostro católico del Estado construido desde principios de siglo. En tiempo récord, se suprimieron los feriados confesionales y la enseñanza religiosa, se aprobó el divorcio vincular y se propuso una reforma constitucional para separar Iglesia y Estado.
 Un matrimonio cada vez menos igualitario: los años sesenta y setenta
Un matrimonio cada vez menos igualitario: los años sesenta y setenta
El golpe de Estado que desalojó a Perón dejó inmediatamente sin efecto las iniciativas laicistas de los últimos meses y dio inicio, por el contrario, al período de mayor gravitación política del catolicismo. Nuevamente, como en el contexto de los años treinta, la debilidad del sistema de partidos –resultante de la proscripción del peronismo, la fuerza electoral mayoritaria– se tradujo en una mayor catolización del Estado y la vida política. En 1957, se creó el Vicariato Castrense –con un régimen especial por fuera del patronato– y, en los diez años siguientes, en el marco de la inestabilidad que caracterizó a los gobiernos radicales de Frondizi e Illia, se crearon cerca de tres decenas de nuevas diócesis, la educación católica tuvo un fuerte crecimiento y se autorizó el funcionamiento de universidades privadas.
A su vez, la impronta católica del Estado creció de la mano de la autorización para la entronización de imágenes y el otorgamiento de pasaportes diplomáticos y oficiales a cardenales y obispos. Finalmente, con la dictadura de Onganía se celebró el acuerdo con la Santa Sede que las jerarquías eclesiásticas reclamaban sin suerte desde principios de siglo y por el cual el Estado renunció a buena parte de sus derechos patronales sin dejar, por ello, de sostener económicamente el culto. En 1968, la reforma del Código Civil consagró a la Iglesia como una institución de derecho público y, en 1969, tal como Justo había hecho en 1934, Onganía consagró el país al Inmaculado Corazón. En paralelo, los sectores integristas del catolicismo consolidaron su presencia en las Fuerzas Armadas a través del Vicariato Castrense y se convirtieron en una de las principales usinas ideológicas del terrorismo de Estado y la llamada “guerra contrarrevolucionaria” (hibridando los supuestos del nacionalismo católico con la doctrina de “seguridad nacional” que se difundía a escala latinoamericana).
 El proceso de imbricación institucional continuó ahondándose durante la última dictadura militar (a cuyo sustento ideológico contribuyeron decisivamente los sectores integristas). Se crearon nuevas diócesis y, entre 1977 y 1983, se aprobaron numerosas leyes de facto orientadas a fortalecer el presupuesto de culto (fijando las asignaciones para los obispos, los capellanes de zonas desfavorables y los seminarios). Por entonces, el Vicariato Castrense llegó a contar con 274 capellanes –cien más que en 1959– y el número de capillas y oratorios en unidades militares pasó de 20 aproximadamente a cerca de 150 en el mismo período. Se produjo una nueva oleada de catolización del espacio público y de las dependencias oficiales con la entronización de imágenes y cruces en oficinas, juzgados, fiscalías, universidades, colegios y hospitales, y en 1978 la creación del Registro Nacional de Cultos dio pie a un fuerte control policial y represivo (con particular virulencia en el caso de los Testigos de Jehová).
El proceso de imbricación institucional continuó ahondándose durante la última dictadura militar (a cuyo sustento ideológico contribuyeron decisivamente los sectores integristas). Se crearon nuevas diócesis y, entre 1977 y 1983, se aprobaron numerosas leyes de facto orientadas a fortalecer el presupuesto de culto (fijando las asignaciones para los obispos, los capellanes de zonas desfavorables y los seminarios). Por entonces, el Vicariato Castrense llegó a contar con 274 capellanes –cien más que en 1959– y el número de capillas y oratorios en unidades militares pasó de 20 aproximadamente a cerca de 150 en el mismo período. Se produjo una nueva oleada de catolización del espacio público y de las dependencias oficiales con la entronización de imágenes y cruces en oficinas, juzgados, fiscalías, universidades, colegios y hospitales, y en 1978 la creación del Registro Nacional de Cultos dio pie a un fuerte control policial y represivo (con particular virulencia en el caso de los Testigos de Jehová).
El retorno democrático y las deudas pendientes
Con la vuelta de la democracia, parte de estos vínculos comenzaron a debilitarse y el rostro confesional de algunas de las superficies de intersección entre Iglesia y Estado se atenuaron, como en el caso del Registro de Cultos. Se lograron, asimismo, avances importantes como la ley de divorcio, la supresión de los artículos relacionados con el patronato en la reforma constitucional de 1994 –de todas maneras, carentes de sentido tras el acuerdo de 1966– y se sancionaron leyes fundamentales como la de Educación Sexual Integral, Matrimonio Igualitario e Identidad de género.
Sin embargo, a pesar de estos logros, ninguno de los gobiernos puso seriamente en discusión el vínculo constitucional que, al día de hoy, sigue uniendo a la Iglesia con el Estado ni, más problemático aún, planteó la derogación de los decretos y las leyes de facto que lo traducen año a año en cuestionables privilegios económicos, institucionales y simbólicos. Resabios insostenibles de la traumática historia política argentina del siglo XX.
Artículos académicos de Diego Mauro, aquí.









Deja una respuesta