 Ningún espíritu hay detrás del temblor que asalta de repente la persiana del cuarto: es solamente el viento. Con los ojos de Kafka mirándole la nuca desde un fotomontaje de una vista de Praga colgado sobre su biblioteca, Luis Gusmán enciende un cigarrillo y dice, con esa voz susurrada que lo caracteriza, que Los muertos no mienten es un libro atípico. A caballo entre el ensayo, la remembranza y la ficción, esta segunda parte de la autobiografía literaria que inició veinte años atrás en La rueda de Virgilio puede ser leída como una breve historia del espiritismo pero también como una novela familiar cuyo centro es la figura de su madre. Una madre que en vida se jactaba de ser médium de señales y mensajes del más allá, y en cuyas historias Gusmán halló una fuente inagotable de relatos.
Ningún espíritu hay detrás del temblor que asalta de repente la persiana del cuarto: es solamente el viento. Con los ojos de Kafka mirándole la nuca desde un fotomontaje de una vista de Praga colgado sobre su biblioteca, Luis Gusmán enciende un cigarrillo y dice, con esa voz susurrada que lo caracteriza, que Los muertos no mienten es un libro atípico. A caballo entre el ensayo, la remembranza y la ficción, esta segunda parte de la autobiografía literaria que inició veinte años atrás en La rueda de Virgilio puede ser leída como una breve historia del espiritismo pero también como una novela familiar cuyo centro es la figura de su madre. Una madre que en vida se jactaba de ser médium de señales y mensajes del más allá, y en cuyas historias Gusmán halló una fuente inagotable de relatos.
“Esperar el retorno de un muerto es la peor de las esperas. Ni siquiera una espera inútil, sino decepcionante –escribe al principio de Los muertos no mienten–. Para saber cómo es hay que vivirlo en carne propia. En algunas de las sesiones de espiritismo a las que, siendo chico, me llevaba mi madre, yo esperaba que bajara el espíritu de Gardel. Pero siempre podía suceder un imprevisto.” Lo que también podía suceder era que, en su casa, el piso de parquet o las chapas de zinc crujieran misteriosamente. Ante lo cual la madre creía poder determinar –siguiendo su propio alfabeto espiritista– si se trataba de espíritus errantes, burlones o malignos, según la cantidad, frecuencia y tono de los golpes. Historias que en este libro tan inquietante como revelador se entretejen con otras que Gusmán extrae de una tradición de literatura espiritista que incluye a Arthur Conan Doyle, Roberto Arlt, Ramón Gómez de la Serna, Leopoldo Lugones, Vladimir Nabokov, entre otros. Y que despliega en diálogo con su propio mito de escritor, el cual comenzó a forjar en 1973, cuando publicó esa escueta y revulsiva obra maestra titulada El frasquito.
¿Recuerda cuando vio un muerto por primera vez?
 –Sí, tenía cinco años y me enteré de que era un niño el que llevaban al cementerio porque el color del féretro era blanco. Pero si tuviera que nombrar una escena, la primera sería el velorio de Evita. A ese famoso velorio me llevaron mis padres siendo, como eran, antiperonistas. Me acuerdo que había una cola kilométrica, pero como yo me descompuse, me acercaron hasta una ambulancia y eso nos permitió adelantarnos y pasar junto a un hombre en silla de ruedas, bajo el murmullo y los silbidos de la gente. Pero el recuerdo es un tanto encubridor, porque a veces creo recordar o me imagino, no sé, que estaba Perón cuando pasamos frente al cadáver de Eva. Pero soy consciente, por otro lado, de que Perón no podía estar ahí todo el tiempo. Fue algo muy impactante ver ese cuerpo radiante, artificioso, y la pompa que lo rodeaba. También fue extraño ir por primera vez a un velorio de alguien que ni siquiera era un conocido de la familia.
–Sí, tenía cinco años y me enteré de que era un niño el que llevaban al cementerio porque el color del féretro era blanco. Pero si tuviera que nombrar una escena, la primera sería el velorio de Evita. A ese famoso velorio me llevaron mis padres siendo, como eran, antiperonistas. Me acuerdo que había una cola kilométrica, pero como yo me descompuse, me acercaron hasta una ambulancia y eso nos permitió adelantarnos y pasar junto a un hombre en silla de ruedas, bajo el murmullo y los silbidos de la gente. Pero el recuerdo es un tanto encubridor, porque a veces creo recordar o me imagino, no sé, que estaba Perón cuando pasamos frente al cadáver de Eva. Pero soy consciente, por otro lado, de que Perón no podía estar ahí todo el tiempo. Fue algo muy impactante ver ese cuerpo radiante, artificioso, y la pompa que lo rodeaba. También fue extraño ir por primera vez a un velorio de alguien que ni siquiera era un conocido de la familia.
Toda infancia tiene su encarnación del miedo. ¿A qué le tenía miedo cuando era chico?
–Al más allá, porque el más allá estaba muy presente en los relatos familiares, sobre todo en los de la familia materna. Tanto mi madre como sus hermanas practicaban una especie de espiritismo, o por lo menos eso creían, y así toda cosa extraña era decodificada como algo familiar, con la salvedad de que esa familiaridad no era de este mundo. Como diría Ricardo Piglia, era el germen de un relato paranoico: todo funcionaba como signo en lugar de otra cosa. El movimiento de la cadena del baño, la caída de un objeto, un determinado ruido. Pero yo no veía lo que ellas decían ver, y mi madre tampoco me asustaba con eso. Una de mis tías podía contar, por ejemplo, que la noche anterior había sentido la presencia de mi abuelo en su habitación; y si bien no era más que un relato, a mí igual me daba miedo. Mi madre, que fue cambiando de religiones a lo largo de los años (de la religión católica pasó al espiritismo, y de ahí a la religión apostólica), hizo que mi vida fuera cambiando conforme realizaba esos desplazamientos. Esto lo cuento en La rueda de Virgilio. Quizá por eso la religión católica nunca fue para mí algo amenazante, ya que se relacionaba con la vida parroquial, los campamentos, los boy scouts, la kermesse, el campo de deportes donde se jugaba al fútbol. Ni el peligro del infierno, ni los santos martirizados, ni el ojo escrutador de Dios me atormentaban. Y los pecados se absolvían con cinco avemarías y tres padrenuestros. En el espiritismo, sin embargo, sí había un sentido ominoso. Ahí era donde se concentraba el miedo.
Llama la atención, más allá de que su madre haya vivido el espiritismo como una religión, que usted lo considere también en esos términos…
–Tal vez habría que afinar un poco los conceptos y determinar si el espiritismo es una religión, un culto o una práctica esotérica, más allá de que tiene una fundación, no diría católica, pero sí religiosa. De cualquier modo, lo que me producía un sentimiento de horror era el injerto de un espíritu en el cuerpo de otro. La primera experiencia (que aparece ficcionalizada en El frasquito) la tuve cuando mi madre me llevó a una sesión de espiritismo a ver cómo bajaba el espíritu de Gardel, tras lo cual me sentí un tanto decepcionado, porque la médium no sólo era mujer sino que tenía una voz arenosa que en nada se parecía a la del Zorzal Criollo. Pero esa discordancia entre la imagen, el cuerpo y la voz me acompañó durante toda mi infancia, al igual que el relato de mi origen gemelar, que atraviesa casi todas las novelas que he escrito. Ese hermano muerto, esa especie de doble que siempre estuvo presente de manera un tanto ambigua en el mito familiar, porque las versiones sobre su muerte fueron cambiando a lo largo del tiempo.
¿Y a qué se debía ese deseo suyo de que el espíritu de Gardel se hiciera presente?
–Mi padre era cantor de tangos y el tango circulaba todo el tiempo en mi casa. En aquella época había una fascinación generalizada por Gardel, con decirte que cada 24 de junio, el aniversario de su muerte, los cines pasaban sus películas en continuado y el público aplaudía al final de cada canción como si Gardel estuviera ahí, de pie frente a nosotros. El hombre que proyectaba las películas en el cine adonde me llevaban tenía la costumbre de retroceder la parte de la película en la que Gardel cantaba Mi Buenos Aires querido o Volver, para satisfacer así los pedidos de bises. Y eso era muy extraño porque no sucedía con ninguna otra película.
En Los muertos no mienten usted agradece que no se le haya concedido el poder real de invocar a los espíritus.
–Supongo que debe ser una licencia
poética…
Pero ha dicho también que en el trabajo de escritor hay bastante de médium…
 –Sí, y lo dije por dos razones. La primera tiene que ver con mi madre, que escribía en estado de mediumnidad unos poemas muy malos que a la mañana siguiente ni siquiera se acordaba de quién los había escrito. La segunda tiene que ver con mi padre, que dejó alrededor de seis o siete letras de tango escritas con su música sin haberlas grabado. Supongo que de ahí me viene algo de la escritura. Ahora estoy tratando de escribir un libro sobre el mito de origen de ciertos escritores, sobre la escena en que un escritor asume su destino literario. Un caso interesante es el de André Gide, que en su autobiografía cuenta que cuando tenía 18 años un amigo le pidió dinero prestado. Y Gide, que era bastante amarrete, le dice que se lo va a prestar porque cuida su biografía. En esa escena es donde para mí Gide se convierte en escritor, más allá de que él escribiera desde antes. Algo parecido sucede con Graham Greene, que de joven se analizaba con un psicoanalista junguiano que lo obligaba a llevar un diario de sueños, algo así como un cuaderno de contabilidad de doble entrada en el que anotaba lo que había soñado y las asociaciones que le había traído. Hasta que un día Graham Greene va a su sesión y le dice al analista que no había soñado nada. A lo que éste le responde: “¡Pues entonces invéntelo!”.
–Sí, y lo dije por dos razones. La primera tiene que ver con mi madre, que escribía en estado de mediumnidad unos poemas muy malos que a la mañana siguiente ni siquiera se acordaba de quién los había escrito. La segunda tiene que ver con mi padre, que dejó alrededor de seis o siete letras de tango escritas con su música sin haberlas grabado. Supongo que de ahí me viene algo de la escritura. Ahora estoy tratando de escribir un libro sobre el mito de origen de ciertos escritores, sobre la escena en que un escritor asume su destino literario. Un caso interesante es el de André Gide, que en su autobiografía cuenta que cuando tenía 18 años un amigo le pidió dinero prestado. Y Gide, que era bastante amarrete, le dice que se lo va a prestar porque cuida su biografía. En esa escena es donde para mí Gide se convierte en escritor, más allá de que él escribiera desde antes. Algo parecido sucede con Graham Greene, que de joven se analizaba con un psicoanalista junguiano que lo obligaba a llevar un diario de sueños, algo así como un cuaderno de contabilidad de doble entrada en el que anotaba lo que había soñado y las asociaciones que le había traído. Hasta que un día Graham Greene va a su sesión y le dice al analista que no había soñado nada. A lo que éste le responde: “¡Pues entonces invéntelo!”.
¿Y cómo fue en su caso?
–Yo tenía quince o dieciséis años. Mis padres estaban discutiendo sobre cómo me iba en el colegio (no me iba muy bien) y de pronto les dije: “¡Yo voy a ser escritor!”. Y no hizo falta decir más. Fue así de simple el asunto.
“Siempre pensé que las autobiografías eran como un juramento. Que había que llevarse los dedos a los labios antes de empezar a escribir”, dice en La rueda de Virgilio. ¿Hubo algo que lo convenciera de lo contrario?
–Yo escribí La rueda de Virgilio por un pedido de Ricardo Piglia, a quien le habían ofrecido dirigir una colección de autobiografías, a mediados de la década del ’80, en la que quiso reunir a autores consagrados, como Bioy Casares y José Bianco, con escritores jóvenes que ni siquiera teníamos una vida literaria. La colección nunca llegó a concretarse, pero de ahí derivó la escritura del libro. La idea que tenía con respecto al género era decir la verdad. Y si hablo de “juramento” era porque creía que en una autobiografía debía haber una especie de fidelidad entre la palabra dada y lo escrito. Luego me despegué por completo de ese ideal de sinceridad, que es el que plantea Gide.
¿Y qué lo llevó a escribir, veinte años después, una segunda parte de esa autobiografía?
–Si La rueda de Virgilio tuvo bastante que ver con la muerte de mi padre, la muerte de mi madre tuvo una importancia no menor en la escritura de Los muertos no mienten. Otra cosa que pesó fue un viaje que hice a Italia en busca del origen de mi apellido, que no se sabía bien si era Gusman o Gusmano. A mí siempre me pasa que ponen Guzmán con zeta, por ejemplo, y a nadie le gusta que le escriban mal el apellido. Esas fueron algunas de las razones, y hubo también una decisión mediada por cuestiones literarias en las que me había interesado anteriormente: la telepatía, la catalepsia, el sonambulismo, el espiritismo. A mí me parece que hay un hallazgo en el libro, que es haber encontrado en el mito de nacimiento del espiritismo la historia de un crimen no develado. Según diferentes historias, el culto espiritista nació en 1847, en una granja de Hydesville, en el estado de Nueva York, en donde vivía una familia de apellido Fox que luego de experimentar fenómenos paranormales, como golpes en los tabiques y muebles que se movían solos, tomó contacto con el espíritu de un hombre que había sido asesinado y enterrado en el sótano de su casa. Allí se inaugura un nuevo código en el mundo, porque ellos logran comunicarse y decodificar lo que el espíritu les dice. Más allá de que lo que descubren es un crimen no develado, en la medida en que el espíritu evita darles el nombre de su asesino.
Esta historia es un ejemplo de las muchas que toma de esa biblioteca de textos relacionados con el espiritismo que aparece citada al principio del libro, y en donde se advierte un trabajo pormenorizado de acopio de bibliografía.
–Ya había hecho algo similar en mi libro Epitafios, en donde me propuse estudiar los epitafios en un arco que iba desde la antigüedad hasta los recordatorios de desaparecidos que se publican en Página/12. Lo mismo en mi novela En el corazón de junio, que es la historia de alguien que recibe el corazón de otro y que se siente luego en la necesidad de investigar la vida de esa persona, lo que me llevó a escribir sobre El corazón débil de Dostoievski, Un corazón simple de Flaubert, El corazón de las tinieblas de Conrad, cuando todo podría haber sido menos literario. Yo soy un escritor que a veces necesita demasiado de la cita y del fundamento, mientras que otros escritores fundamentan lo que dicen haciendo pasar todo por su propio discurso. Me parece que ambos casos son legítimos, pero yo me excedo, quizás, en fundamentar el argumento con la cita, no tanto por una cuestión de autoridad, sino por algo relacionado con el método.
Ese método, que me imagino estará relacionado con lo ensayístico, o con lo que de ensayístico puede haber en la ficción, parece ser el reverso del que utilizó en El frasquito, cuyos personajes e historias usted fue desplegando en libros posteriores.
–Yo escribí El frasquito como una especie de texto sagrado, como una suerte de Popol Vuh, y es el único que jamás corregí de todos los que he escrito. No obstante, hay una indicación de Henry James que para mí funciona como precepto: “En ninguna parte he tenido escrúpulos de volver a escribir una frase o un pasaje si lo he juzgado susceptible de un giro mejor”.
En el prólogo a El frasquito, de 1984, usted dice descreer de una literatura maldita que encuentra su razón de ser en la intencionalidad. ¿Se arrepentía de algo o tenía a alguien más en mente?
–Supongo que tenía que ver con discusiones del momento. Yo siempre digo que lo primero que escribí, antes de El frasquito, era una especie de cruce entre Castelnuovo y Bataille, sin que yo hubiera leído a Bataille todavía. Supongo que estoy discutiendo con Bataille, no como teórico, sino más bien con toda esa literatura pornográfica que circuló en un determinado momento. Finalmente, si bien no diría que El frasquito es un libro ingenuo o inocente, no termino de entender por qué lo prohibieron. Uno de los argumentos era que atentaba contra la familia. Pero, vuelto a leer, me parece que la crítica más grande es a la religión. Algo que ni siquiera está planteado como crítica, aunque haya una cuestión sacrílega con la hostia, con la comunión, que es bastante pesada. Esto nunca fue tomado del todo en cuenta. Más allá de que la Liga de Madres de Familia, cuya filiación religiosa es innegable, fue la que dispuso su prohibición en 1977.
¿Hay otra forma más efectiva de ser transgresor que serlo de entrada?
–Si El frasquito es transgresor, lo es con respecto al sistema literario en que se inscribe, o por un efecto de la recepción y la circulación de ese texto. No hubo ninguna voluntad de transgresión en mí, y es ahí donde descreo de la literatura maldita como algo intencional. La primera vez que vino Derrida a la Argentina fuimos a cenar con él un grupo de escritores, y en un momento de la cena empecé a criticarle a Artaud, a decirle que no entendía la fascinación que existía por él en Francia. Sacando la locura o la lucidez de Artaud, lo que criticaba, en realidad, era la transgresión vista o pensada como ideología. Otro ejemplo es Beckett, que ganó el Premio Nobel y hay libros suyos que siguen siendo tan ilegibles e inasimilables como cuando se escribieron. Pero ¿de qué forma se lo conoce? Como el autor de Esperando a Godot, que debe ser una de sus obras más convencionales.
¿De modo que ni siquiera hubo un coqueteo con la idea de inscribir El frasquito en una tradición de literatura maldita?
–No, no. Si El frasquito terminó encontrando ese lugar, en parte fue por las posibilidades de lectura que en la década del ’70 abrió la revista Literal, de la que formábamos parte Germán García, Osvaldo Lamborghini y yo, y a la que eventualmente se sumaban Ricardo Zelarrayán y Jorge Quiroga. Pero no hubo ninguna premeditación, más allá de que Literal funcionó como un espacio posible de lectura para textos como El frasquito o El fiord de Lamborghini. Dos libros que fueron asociados, de manera un tanto automática, por su brevedad y su escritura fragmentaria, y por una forma de leer que privilegiaba la transgresión como categoría estética. Pero lo que discuto es la ideología del malditismo y no que un texto sea o no asimilable. En última instancia, es anecdótico que El frasquito y Nanina, de Germán García, hayan sido prohibidos y que ningún texto de Osvaldo Lamborghini haya corrido esa suerte. Lo que por otra parte tal vez se deba a que sus libros circulaban, en aquellos años, de una manera casi secreta.
¿Entonces diría que la transgresión literaria es más fruto de un desequilibrio en el horizonte de expectativas de los lectores que una apuesta concreta de escritura?
–Es la academia la que necesita escritores malditos. Y así los transgresores van pasando, hasta que se consagran. Como Perlongher, o como Osvaldo Lamborghini, que termina siendo tapa de La Nación y de la revista Ñ. O incluso como Ricardo Zelarrayán, que recién ahora empieza a recibir cierto reconocimiento. Eso es lo que discuto: que el artista maldito sea un lugar en la estructura, una función de la crítica. Y que la crítica muchas veces tenga una razón de ser en los escritores malditos.
Leyendo entrevistas suyas, uno tiene la sensación de que tras el gesto radical que supuso El frasquito en un primer momento, usted luego fue buscando diferentes maneras de “redimirse”. Como si la anomalía de ese primer libro lo hubiera amedrentado, un poco a la manera de esos científicos que se hallan ante reacciones de su criatura que no habían previsto…
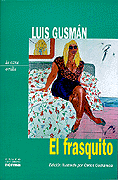 –Es cierto que el engendro se fue armando de pedazos como un Frankenstein literario, pero la criatura se parió como tal. ¿Y redimirme de qué? ¿De la violencia del lenguaje? No me parece que El frasquito sea un libro escandaloso. Si hay una economía de la redención, debería apuntar sin duda a algo sagrado. En el sentido religioso, es un libro profanatorio. Pero si las huellas de El frasquito, su mitología, sus obsesiones como el doble, el gemelo, el tango, el espiritismo, por nombrar algunas, reaparecieron en los libros posteriores, fue sin duda la materialidad de la escritura lo que fue modificándose. Produje una escritura que estaba al borde del ornamento, de la belleza que se imponía al horror sórdido del universo de El frasquito. Una escritura lujosa que se contrapuso a ese “pequeño idioma” del que alguna vez habló Luis Chitarroni refiriéndose a ese libro. Sin embargo, creo que Los muertos no mienten recupera ambos registros. Como si ya no fuese necesaria una redención en absoluto.
–Es cierto que el engendro se fue armando de pedazos como un Frankenstein literario, pero la criatura se parió como tal. ¿Y redimirme de qué? ¿De la violencia del lenguaje? No me parece que El frasquito sea un libro escandaloso. Si hay una economía de la redención, debería apuntar sin duda a algo sagrado. En el sentido religioso, es un libro profanatorio. Pero si las huellas de El frasquito, su mitología, sus obsesiones como el doble, el gemelo, el tango, el espiritismo, por nombrar algunas, reaparecieron en los libros posteriores, fue sin duda la materialidad de la escritura lo que fue modificándose. Produje una escritura que estaba al borde del ornamento, de la belleza que se imponía al horror sórdido del universo de El frasquito. Una escritura lujosa que se contrapuso a ese “pequeño idioma” del que alguna vez habló Luis Chitarroni refiriéndose a ese libro. Sin embargo, creo que Los muertos no mienten recupera ambos registros. Como si ya no fuese necesaria una redención en absoluto.
Publicada originalmente en el suplemento Radar Libros de Página 12 el 13/12/2009.
Otra entrevista a Gusmán sobre el tema en el diario Crítica (23/12/2009).
Parte del libro Los muertos no mienten en el sitio de Edhasa.









Deja una respuesta