 Cartografía de un objeto dinámico
Cartografía de un objeto dinámico
por Rodolfo Brardinelli (UNQ) y Joaquín Algranti (UBA/CEIL-CONICET) (fragmento de las conclusiones a su libro La re-invención religiosa del encierro )
Fotos: Andrea Vallejos
Cuando vemos las cárceles a través de las variaciones y matices que introducen las definiciones evangélicas de la realidad, nos encontramos con el descentramiento de un tipo de prenoción difundida en la opinión pública. Se trata de la idea de que las prisiones, así como las personas que habitan en ellas, constituyen fenómenos herméticos, cerrados, con leves posibilidades de cambio o capacidad de adaptación a estímulos externos. Es como si la solidez y la inmutabilidad que metafóricamente se asocia a los muros de una prisión se transfiriera a la concepción del delincuente y de la estructura social que lo alberga. (…) El preso es visto como una persona que no puede ser otra cosa más que esa marca que porta y lo define y que además de explicar hacia atrás su disposición a infringir la ley, también advierte a futuro la inclinación innata a repetir la misma conducta. (…)
Lejos de la caricatura de ensimismamiento y hosquedad que algunos medios de comunicación tienden a reforzar, el recluso es en general una persona receptiva de las propuestas del exterior que ofrecen definiciones nuevas de la realidad carcelaria. ¿Cómo es posible explicar sino la existencia de espacios del Arte de Vivir fundados en base a principios de respiración y meditación de raigambre oriental?, ¿En donde se arraiga la multiplicación de pabellones evangélicos con sus criterios de orden, santidad y cura de almas? O ¿Cuál es la eficacia del discurso político de Vatayón Militante a través de los talleres de música, teatro, pintura y actividades intramuros? Evidentemente, las cárceles habilitan experiencias novedosas y el tipo de subjetividad carcelaria se amolda con más facilidad de la que uno podría pensar a motivaciones e imaginarios bien distintos de los ya conocidos. (…)
La figura del preso devenido en instructor de yoga, pastor, “limpieza espiritual” o militante político no debería sorprendernos demasiado si asumimos que el medio carcelario modela las condiciones sociales de apertura hacia otras definiciones de la realidad distintas del código “tumbero”. Este último, señalan sus estudiosos y confirman nuestros entrevistados, tiende a radicalizar el uso de la violencia física como forma de relacionarse hacia adentro de los pabellones, entre las personas, entre los “ranchos”, y como respuesta a los abusos de la institución, generando un clima hostil y sobre todo incierto. (…) Si pensamos a los actores, en este caso a los reclusos, no como mónadas sociales, sino como individuos inmersos en circunstancias específicas, en ocasiones y coyunturas objetivas, podemos comprender mejor la disposición a adoptar un nuevo sistema de reglas.
De esta forma, la mediación religiosa que introduce el neo-pentecostalismo cobra un valor no sólo por lo que ofrece, sino también por el momento y el lugar en el que se actualiza su propuesta. Introducir una opción en un escenario de opciones restringidas es un mérito de quien lo formula, toma los riesgos y pone en marcha la empresa, pero el ambiente contribuye por su parte – y mucho – al resultado conseguido. Por eso, habría que cuidarse de no sobredimensionar la capacidad de acción “Evangélica” en desmedro del contexto de alternativas reducidas en el que opera exitosamente. Ni descartar la idea de que otros grupos actúen en el futuro como equivalentes funcionales de las mismas tareas.
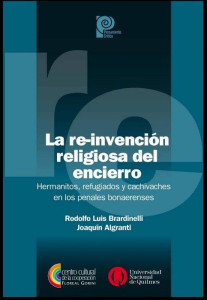 Las imágenes de la religión nos brindan un cuadro de la cárcel en movimiento, ciertamente más cerca de los análisis etnográficos sobre el tema que de las perspectivas de gran escala, en donde el “Evangelio” pasa a ser un epifenómeno de procesos mayores que confluyen, en última instancia, con las formaciones económicas de nuestra época.
Las imágenes de la religión nos brindan un cuadro de la cárcel en movimiento, ciertamente más cerca de los análisis etnográficos sobre el tema que de las perspectivas de gran escala, en donde el “Evangelio” pasa a ser un epifenómeno de procesos mayores que confluyen, en última instancia, con las formaciones económicas de nuestra época.
Al aproximarnos al pentecostalismo carcelario nos encontramos con un fenómeno multifacético, difícilmente ajustable a una sola descripción y no por un sesgo del método cualitativo empeñado en encontrar la especificidad irreductible de su objeto, sino por los principios de variación y circulación que atraviesan tanto a los evangélicos como a los pabellones bonaerenses. El resultado nos lleva a un uso cauteloso del concepto de pentecostalismo carcelario que empleamos a lo largo del libro a sabiendas de que el mismo término puede designar realidades bien distintas. Esta noción no alcanza una determinación concreta hasta que no se precisa el tipo de pabellón que opera como referente. (…) De lo contrario, se exagera, por ejemplo, la capacidad de coacción de los pastores y el cumplimiento estricto de las reglas de convivencia o, cambiando de referente, el “Evangelio” es visto como una fuerza que corrige todos los niveles de la vida carcelaria incluyendo a los directores y los guardia-cárceles; mientras que si hacemos foco en otras experiencias, la de los pastores “cachivaches”, la religión se convierte en una mascarada cínica bajo la cual se encuentran nuevamente los mismos códigos “tumberos” de los que se quería escapar en primera instancia. (…) La realidad en cuestión, débilmente institucionalizada, presenta constantes transformaciones -los pabellones pentecostales se hacen, deshacen, se transforman, se dividen o unifican, son “rotos” si generan problemas o desafíos al Servicio, se sustituyen y reemplazan pastores, se incorpora otros nuevos, se trasladan a sus líderes y así casi indefinidamente -. (…).
¿Los pabellones evangélicos surgen porque son funcionales al diagrama de poder y conducción del sistema penitenciario bonaerense?, ¿Su rápida expansión se funda en el acceso que brinda nuevas formas de transacciones intracarcelarias o en la nueva cobertura que genera para viejas formas de “recaudación”?, ¿Contribuyen a pacificar zonas enteras a cambio de una cierta libertad de acción con poblaciones cautivas? (…)
La principal ventaja de concentrarse en las funciones – podríamos agregar manifiestas y latentes – del asunto consiste en desnaturalizar la presencia evangélica en las cárceles para inscribirla en la trama institucional a la que de una forma u otra responde. El peligro de esta lectura es la exageración del argumento instrumental que vuelca todo el peso explicativo en la conservación de la estrategia de poder del Servicio Penitenciario como un ente que planifica, digita y monitorea el accionar evangélico. O todo lo contrario, es decir, la idea de que las “iglesias de la globalización”, como planteaba uno de los capellanes católicos, intervienen articuladamente en las instituciones públicas, les “lavan el cerebro a los presos”, se aprovechan de su desamparo, hacen negocios hacia adentro y hacia afuera mientras los directores del Penal toleran la situación porque les facilita el control de la cárcel.
Sin ánimos de agotar los debates, nuestro registro de campo nos llevó por un recorrido distinto respecto al surgimiento del pentecostalismo carcelario.
Este último sería el resultado del encuentro histórico entre dos procesos sociales independientes el uno del otro. Por un lado, la vocación expansiva que refuerza la variante neo-pentecostal dentro del protestantismo a partir de la década del ochenta producto de un cambio en la valoración de la imagen del “mundo”, la sociedad, y el modo de intervenir en sus distintas esferas. Se impone a su vez un modelo de liderazgo descentralizado, de múltiples iglesias y pastores emergentes que portan las marcas y el estilo cultural de la comunidad a la que predican, alcanzando en un principio mayor respuesta en los sectores populares. En este sentido, la democracia constituye un marco indispensable para entender las posibilidades efectivas de evangelización en el espacio público, pero también en instituciones, en hospitales, universidades, escuelas y eventualmente las cárceles de todo el país. (…)
 Por el otro lado, también asistimos a un proceso que combina coordenadas transnacionales que lo igualan con otras realidades de América Latina dentro de las instituciones penitenciarias: políticas de seguridad puestas al servicio de la represión y la contención de las consecuencias de la exclusión de ingentes grupos humanos, lo que a su vez genera el aumento del número de detenidos, la disminución de su promedio de edad y los altos índices de sobrepoblación, hacinamiento y deterioro de las ya precarias e insuficientes instalaciones carcelarias de la provincia de Buenos Aires. Se radicalizan entonces las formas de violencia física como mecanismo de demanda, como forma de resolución de conflictos entre reclusos y como técnica privilegiada de control de la población encarcelada y se expande y complejiza el espacio de las transacciones intracarcelarias. A su vez, el ambiente carcelario de los pabellones, en toda su diversidad, se encuentra con la redefinición de los códigos “tumberos” producto en parte del choque entre generaciones y perfiles distintos de reclusos. Tenemos aquí un sistema institucional colapsado. (…)
Por el otro lado, también asistimos a un proceso que combina coordenadas transnacionales que lo igualan con otras realidades de América Latina dentro de las instituciones penitenciarias: políticas de seguridad puestas al servicio de la represión y la contención de las consecuencias de la exclusión de ingentes grupos humanos, lo que a su vez genera el aumento del número de detenidos, la disminución de su promedio de edad y los altos índices de sobrepoblación, hacinamiento y deterioro de las ya precarias e insuficientes instalaciones carcelarias de la provincia de Buenos Aires. Se radicalizan entonces las formas de violencia física como mecanismo de demanda, como forma de resolución de conflictos entre reclusos y como técnica privilegiada de control de la población encarcelada y se expande y complejiza el espacio de las transacciones intracarcelarias. A su vez, el ambiente carcelario de los pabellones, en toda su diversidad, se encuentra con la redefinición de los códigos “tumberos” producto en parte del choque entre generaciones y perfiles distintos de reclusos. Tenemos aquí un sistema institucional colapsado. (…)
Aunque divergentes, el proceso carcelario y el religioso tienen en común el hecho de trabajar en los márgenes institucionales, en zonas o entramados de la vida social en donde las posiciones de sujeto así como las definiciones y expectativas de la situación varían considerablemente.
El sistema penitenciario cuenta con pocos recursos – más allá de la coacción lisa y llana, los traslados constantes o la admisión de una suerte de “cogobierno”, de enteros sectores de la cárcel – para producir definiciones exitosas de “lo real” dentro de los pabellones de población.
Por su parte el accionar evangélico se desenvuelve con soltura en los márgenes u orillas de las organizaciones. Predica aunque se le cierren las puertas, asiste a los presos a sabiendas de que no cuentan con reconocimiento económico o continúan su tarea pese a que se desdibuja su presencia en los actos oficiales. La epopeya de los gestores, como vimos en el último capítulo, se va forjando en los intersticios institucionales y logra sus posibilidades efectivas de expansión cuando hace coincidir las trayectorias religiosas y penitenciarias. Su fortaleza reside en el territorio, en la capacidad de adaptar situacionalmente una estructura virtual de normas y reglas de convivencia para conducir a los hombres, crear jerarquías, fijar objetivos, proponer cambios, ofrecer explicaciones, discursos y símbolos ordenadores del entorno. En una palabra, gestionar las relaciones sociales y sus conflictos. Los evangélicos son hábiles pastores de hombres especializados en la construcción de definiciones fuertes de la realidad y desde ahí negocian sus oportunidades efectivas de poder.
Es en este sentido que planteamos el parentesco entre los dos procesos concomitantes dado que las cárceles y el “Evangelio” se caracterizan por trabajar en los márgenes. (…)
Si aceptamos la idea de un cierto parentesco entre los procesos carcelarios y los religiosos, entonces la funcionalidad se convierte casi en un dato, un punto de partida más que un hallazgo. Sabemos entonces que el “Evangelio” es útil al sistema penitenciario y a su forma de ejercer el poder y las transacciones informales, pero ¿cuál es la manifestación más característica de esta relación? La respuesta sobre la que coinciden la mayoría de los analistas – y nuestro registro tiende a confirmar – hace blanco en la pacificación de los pabellones en base a la prohibición del enfrentamiento físico y a su correspondiente sustitución por un modelo de gobierno religioso que incluye, entre otras estrategias de manejo de grupo, diversas formas de violencia simbólica. El “Evangelio” y su sistema de representaciones se adecua al medio carcelario, sacraliza la autoridad de la institución y garantiza un cierto funcionamiento de la vida interna de los pabellones.
Pero al mismo tiempo, en correspondencia con el ethos pentecostal, su adecuación no es nunca adecuación y nada más, o sea, una réplica del orden conocido. Su adecuación es activa porque introduce modificaciones, interviene el lenguaje, redefine las formas de andar y pensar de los reclusos, crea oportunidades de aprendizaje y ascenso. Sus estructuras virtuales producen un efecto de realidad.
 La paradoja de los estudios que refuerzan la dimensión represiva del pentecostalismo carcelario, al que se concibe solo como la extensión de la violencia institucional por otros medios, es que se focalizan en un tipo especialísimo de pabellón – los más estrictos y rigurosos – cuyos rasgos esenciales evidencian, por el contrario, una extrema fragilidad. Es casi imposible gobernar un territorio exclusivamente en base a sanciones. De hecho los espacios funcionales al sistema que logran conservarse en el tiempo son aquellos que aflojan las reglas y las ponen al servicio de las expectativas de los reclusos, ofreciendo un panorama en donde los castigos sólo se entienden a contraluz de las recompensas.
La paradoja de los estudios que refuerzan la dimensión represiva del pentecostalismo carcelario, al que se concibe solo como la extensión de la violencia institucional por otros medios, es que se focalizan en un tipo especialísimo de pabellón – los más estrictos y rigurosos – cuyos rasgos esenciales evidencian, por el contrario, una extrema fragilidad. Es casi imposible gobernar un territorio exclusivamente en base a sanciones. De hecho los espacios funcionales al sistema que logran conservarse en el tiempo son aquellos que aflojan las reglas y las ponen al servicio de las expectativas de los reclusos, ofreciendo un panorama en donde los castigos sólo se entienden a contraluz de las recompensas.
Cuando el pentecostalismo carcelario responde exitosamente a las razones y exigencias funcionales del Servicio Penitenciario, comienzan a surgir las tensiones propias de los ensayos de institucionalización. O para decirlo de otra forma, a medida que crecen las vocaciones religiosas ellas buscan no sólo proyectarse “hacia abajo” con los reclusos en el espacio de los pabellones, sino también “hacia arriba” en el espacio de la dirección, formalizando sus tareas en base a cargos, sueldos, responsabilidades, proyectos, recursos y visibilidad pública. La experiencia de la Unidad 25 “Cristo la única esperanza” en Olmos y el intento fallido de replicarla en la Unidad 28 de Magdalena, son claros ejemplos de tentativas de conquista institucional a partir de unidades modelos gobernadas por funcionarios y habitadas por reclusos identificados con el “Evangelio”. (…)
La puja por lograr que las definiciones del pentecostalismo carcelario trasciendan la vida interna del pabellón cristaliza finalmente en la Dirección del Culto No Católico o en el surgimiento de órganos colectivos de pastores que defienden el trabajo en las cárceles, pero existen numerosas resistencias en juego.
Aquí se plantea tal vez una de las encrucijadas de la situación religiosa en los penales bonaerenses que intentamos describir, siguiendo a Weber, como el encuentro entre las dos fuerzas revolucionarias de la historia: el carisma y la burocracia. La coyuntura histórica lleva a que ambas posiciones sean ocupadas en las cárceles por evangélicos y católicos respectivamente. Mientras los primeros apuestan a transformar a los hombres desde adentro – en sus creencias, usos y costumbres – apelando a un estado de cosas por venir y a la figura carismática del líder en los pabellones, los segundos afirman su autoridad, junto a sus intereses creados, en la ocupación de un puesto de privilegio – las capellanías, desde las que demandan el cumplimiento de las normas teóricamente vigentes – y una tradición que ubica al catolicismo como el único interlocutor válido de las instituciones públicas. De un lado se levanta la bandera “Argentina para Cristo” y del otro se responde irónicamente “¡Cuando tengan dos mil años hablamos!”.
Por su parte, para la dirección del Servicio Penitenciario Bonaerense el pentecostalismo carcelario sirve a las cuestiones de gobierno intramuros en la medida en que se mantenga como un fenómeno emergente, que siempre vuelve a empezar su ciclo de evangelización, conducción de los pabellones, competencia interna y desplazamiento o reemplazo de sus líderes. De lo contrario, corren el riesgo de constituirse en un factor de poder interno con demandas y referentes claros capaces de reconvertir la funcionalidad en cuestionamiento del orden penitenciario. (…)
 ¿Qué ocurre con los reclusos-creyentes dentro y fuera de la cárcel? Así como encontramos diferentes tipos de pabellones evangélicos también aparecen diferentes tipos de hombres que asumen, expresan, habitan y moldean esa realidad. No existe un perfil exclusivo de creyente, sino múltiples formas de habitar el “Evangelio” y sus entramados sociales. Las posiciones marginales, periféricas, intermedias y nucleares intentan captar, bajo un lenguaje sociológico, modalidades bien distintas de relacionarse con un universo de creencias. Ellas se expresan luego en taxonomías puntuales, es decir, ordenamientos de personas, objetos y situaciones de acuerdo a nombres específicos.La diferencia, por ejemplo, entre “refugiados”, “convencidos” y “convertidos”, “líderes”, “pastores” y “limpieza espiritual”. Las situaciones nuevas como el “Atalaya”, los cultos, las oraciones de sanidad y guerra espiritual. Y el vínculo diferencial del creyente con la Biblia en desmedro de otros objetos sagrados como las imágenes, estampitas, rosarios, cruces etc.
¿Qué ocurre con los reclusos-creyentes dentro y fuera de la cárcel? Así como encontramos diferentes tipos de pabellones evangélicos también aparecen diferentes tipos de hombres que asumen, expresan, habitan y moldean esa realidad. No existe un perfil exclusivo de creyente, sino múltiples formas de habitar el “Evangelio” y sus entramados sociales. Las posiciones marginales, periféricas, intermedias y nucleares intentan captar, bajo un lenguaje sociológico, modalidades bien distintas de relacionarse con un universo de creencias. Ellas se expresan luego en taxonomías puntuales, es decir, ordenamientos de personas, objetos y situaciones de acuerdo a nombres específicos.La diferencia, por ejemplo, entre “refugiados”, “convencidos” y “convertidos”, “líderes”, “pastores” y “limpieza espiritual”. Las situaciones nuevas como el “Atalaya”, los cultos, las oraciones de sanidad y guerra espiritual. Y el vínculo diferencial del creyente con la Biblia en desmedro de otros objetos sagrados como las imágenes, estampitas, rosarios, cruces etc.
De esta manera, los pabellones se forman y conservan en el tiempo no sólo porque pacifican la convivencia, regulan el conflicto, excluyen las agresiones sexuales y garantizan condiciones mínimas de existencia; sino también porque ofrecen distintas maneras de “ser evangélico”, contemplando un espectro de perspectivas que van desde aquellos que cumplen con lo mínimo para justificar su lugar hasta creyentes que persiguen oportunidades de poder y estima, un status de ascenso.
Para estos últimos la mediación religiosa redefine las bases históricas del prestigio carcelario, creando nuevos escenarios de conquista. El tono del pabellón está dado por el modo singular en el que se compongan y articulen entre si las posiciones señaladas. De esta forma, y ya sea que lo mueva el convencimiento o el cinismo, podemos reconocer que el recluso encuentra en el pabellón la posibilidad de transcurrir su condena en condiciones algo menos dañosas que en otros espacios penitenciarios. Pero ¿Cuál es su situación una vez que sale? No existen datos estadísticos confiables para trabajar el tema de la reincidencia en ex convictos evangélicos.
Como pudimos ver, la lectura de los pastores oscila entre la confianza – algo o quizás muy exagerada – en el poder de la conversión, es decir, la fuerza de voluntad de la persona que logra finalmente un cambio de vida, y otro enfoque, tal vez más realista, que pondera elementos de contexto. Sin embargo, aunque las dificultades objetivas de la reinserción social o la falta de seguimiento de las iglesias son señaladas como condicionantes, este último enfoque también conserva la determinación – en última instancia – de una conversión a medias en tanto factor explicativo de la conducta. La metáfora de “la muerte del cuerpo” postula la idea de una transformación religiosa que no se completa hasta que conquista las distintas entidades que componen la noción cristiana de persona. Las conversiones comienzan restaurando el “Espíritu” que representa la presencia de lo sagrado en cada uno, luego salvan el “Alma” como el equivalente de la personalidad, es decir, las características distintivas que nos diferencian, para transformar finalmente el “Cuerpo” en donde se asientan los hábitos, las costumbres, los deseos y tentaciones que orientan muchas veces la acción. La “muerte del cuerpo” es la imagen de un cambio en las formas de ser, pensar y sentir que en este caso hacen referencia explícita al abandono de las conductas ligadas a la delincuencia. Para la mirada evangélica, si la conversión no llega hasta este plano entonces reincidir es siempre una posibilidad.
Habría que cuidarse de formular explicaciones voluntaristas, que carguen demasiado al actor social con la responsabilidad última de sus actos, mismo si ellos se encuentran gobernados por una matriz religiosa que los empoderan. (…) Las conductas revisten la forma del ambiente que ellas mismas contribuyen a modelar. Por eso, es desacertado asumir que las disposiciones generadas en contextos religiosos específicos puedan trasladarse sin más a las situaciones que le esperan al recluso afuera de la cárcel.
Si pensamos la “llegada al Evangelio” como un proceso que se reinicia e interrumpe constantemente – en homología, tal vez, con algunas trayectorias delictivas – entonces, las posibilidades de rediseño biográfico dependen de los grupos de pertenencia que le permitan a la persona lidiar con nuevas situaciones o con otras ya conocidas, pero de manera distinta. En una palabra, la identidad religiosa requiere de un entramado en donde sus prácticas y definiciones fuertes de “lo real” no sólo cobren sentido intersubjetivamente, sino que sean a su vez jerarquizadas por encima de otros niveles de la experiencia. La pregunta por la reincidencia debería ser primero una pregunta por la relación individuo-grupo dentro y fuera de la cárcel.
 Para concluir nos gustaría realizar algunas observaciones generales que arrojan nuestro trabajo de campo sobre el futuro incierto del pentecostalismo dentro del sistema carcelario bonaerense. No se trata de una prospectiva del fenómeno, sino de una puesta a punto de lo que consideramos es el panorama actual de la situación evangélica en las cárceles.
Para concluir nos gustaría realizar algunas observaciones generales que arrojan nuestro trabajo de campo sobre el futuro incierto del pentecostalismo dentro del sistema carcelario bonaerense. No se trata de una prospectiva del fenómeno, sino de una puesta a punto de lo que consideramos es el panorama actual de la situación evangélica en las cárceles.
Hace ya algunos años que el número de pabellones pentecostales tiende a estabilizarse o conservar al menos un ritmo de crecimiento más lento en relación al impulso de la década del noventa y principios del siglo XXI. Esto puede ser visto como una conquista basada en la ocupación exitosa de espacios que se conservan en el tiempo o como el punto de inflexión que marca el declive de un proceso. A su vez, los héroes de esta primera etapa –pensemos, por ejemplo, en los pastores Zuccarelli y Tejeda-, es decir, aquellas figuras que llegaron a ocupar posiciones nucleares en la institucionalización del “Evangelio carcelario”, se encuentran hoy casi en los márgenes del sistema, incluso enfrentando uno de ellos una causa judicial. Lo que se pone en jaque no es sólo la trayectoria de los referentes, sino el proyecto que supieron encarnar con la Unidad 25 “Cristo la única esperanza” y el intento de reconstruir el mismo modelo de cárcel-iglesia en la Unidad 28 de Magdalena con resultados trágicos. Este modelo de intervención religiosa en las cárceles llegó a su fin, pero por razones en principio más externas que internas; no por cuestiones de funcionamiento, sino por determinaciones del Servicio Penitenciario, como fue la redefinición de la U25 en un establecimiento de valetudinarios. En este marco, los continuadores del proyecto evangélico apuestan a consolidar la institucionalidad del culto por otros medios tales como las escuelas, cursos y federaciones que formalicen la propuesta religiosa frente al Servicio. La demanda de la cárcel-iglesia sigue presente mientras se trabaja en la capacitación de liderazgos con el objetivo de regular la competencia interna e integrar la dispersión del espacio evangélico en base a criterios comunes de ejercicio intramuros. Asumiendo que pueden conservar los distintos pabellones que asisten hasta ahora, el futuro del pentecostalismo depende en buena medida del grado de correspondencia que logren entre el trabajo territorial con los reclusos, la proyección de referentes internos y el diseño de proyectos orientados a institucionalizar sus tareas. Estos fines chocan – por lo menos en teoría – con los de los hombres que encarnan la dirección de las unidades. Recordemos que estos últimos encuentran en el desempeño informal de los pabellones cristianos una herramienta de gobierno cuya practicidad radica en el número de pastores que aspiran al trabajo carcelario, es decir, en la situación precaria y sustituible de los que ya han accedido a los pabellones. La posible conformación estable de un grupo de poder evangélico conspira contra la autonomía con que esperan a seguir manejando las unidades.
En definitiva, el pentecostalismo carcelario habita los terrenos marginales de tensión institucional. Su tarea hace blanco en la construcción de definiciones alternativas en los pabellones y es desde ahí que le devuelve a la sociedad una imagen distinta del preso que en un punto incomoda porque rompe con los sistemas de clasificación imperantes. En términos generales, los códigos “tumberos” se apropian del estigma, de sus marcas, las portan con orgullo, las muestran, las revalorizan como una estrategia de afirmación y desafío al orden simbólico que los fija en una identidad social permanente. Podemos decir que combaten, por un lado, el status negativo que le asigna la cárcel revindicándolo como un estilo de vida y una visión del mundo legítima, pero lo confirman, por el otro, al aceptar el lugar estático que le otorgan en la sociedad.
Por el contrario, los códigos del “Evangelio” intentan romper con el lenguaje del delito, con sus sistemas de valores y jerarquías. Se adecuan al “discurso del amo”, a las definiciones jurídicas de su situación, aceptan la pena y sacralizan toda forma de autoridad, hasta pueden llegar a justificarla en sus abusos. Las mediaciones pentecostales confirman en este plano el status-quo de la cárcel y sus conductores. Sin embargo, existe una dimensión profundamente herética de sus prácticas que trastoca la epistemología cosificadora del estigma al plantear que las personas pueden llegar a ser algo diferente de lo que fueron. Esta operación simbólica les vale la eterna sospecha de la forma dominante de entender la realidad que se inquieta cuando le dicen que el delincuente no nació delincuente ni tiene porque terminar del mismo modo.
(Fragmento de las conclusiones a su libro La re-invención religiosa del encierro. Hermanitos, refugiados y cachivaches en los penales bonaerenses. Buenos Aires: Centro Cultural de la Cooperación y Universidad de Quilmes. 2013. pp. 317)
 Rodolfo Brardinelli es Profesor Consulto de la Universidad Nacional de Quilmes. Participó de la fundación de la UNQ, donde fue el primer director de la Carrera de Comunicación Social. También fue miembro del Consejo Superior por el claustro docente, Secretario General, y fundador y Director del Centro de Derechos Humanos Emilio F. Mignone.
Rodolfo Brardinelli es Profesor Consulto de la Universidad Nacional de Quilmes. Participó de la fundación de la UNQ, donde fue el primer director de la Carrera de Comunicación Social. También fue miembro del Consejo Superior por el claustro docente, Secretario General, y fundador y Director del Centro de Derechos Humanos Emilio F. Mignone.
 Joaquín Algranti es Licenciado en Sociología (UBA) y Doctor en Ciencias Sociales (en co-tutela de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA) y la École des Haute Etudes en Sciences Sociales). Es docente en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y es Investigador asistente del CONICET en el Programa Sociedad, Cultura y Religión del CEIL.
Joaquín Algranti es Licenciado en Sociología (UBA) y Doctor en Ciencias Sociales (en co-tutela de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA) y la École des Haute Etudes en Sciences Sociales). Es docente en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y es Investigador asistente del CONICET en el Programa Sociedad, Cultura y Religión del CEIL.











Deja una respuesta