
«Ramona y la adivina» o «La adivina» – Antonio Berni, 1976.
En Buenos Aires, el destino se lee entre sutiles temblores («Investigaciones», revista Primera Plana 3 de diciembre de 1963)
Mantenga quietas las manos. Elija una de estas cartas. Deme un objeto que esté siempre en contacto con su cuerpo. Estas frases suelen ser la clave de un ritual que apasiona a la clase alta de Buenos Aires y para el que sólo hacen falta dos personas: una que escucha y otra que habla, casi siempre en cuartos de pesados muebles sin estilo, cobijados entre cortinas de damasco y lámparas con caireles, mientras se desplaza un vago olor a benjuí por el aire. A intervalos, ésta entorna los ojos, apoya la cabeza sobre la mano derecha y es sacudida por un suave temblor eléctrico, pero su voz sigue fluyendo sin entonaciones, despaciosamente, como si cada palabra fuese paladeada: es la médium, la vidente, la figura mayor de una religión cuyo dios es la Adivinación.
Hay por lo menos una decena de videntes de primera línea en Buenos Aires, pero es difícil llegar hasta ellas sin recomendaciones. A veces, al llamárselas por teléfono para concertar un encuentro, se las oye decir desconfiadamente desde el otro lado de la línea sólo secas frases como éstas: ¿Para cuándo? o ¿Quién le dio mi número?, antes del Hola o de cualquier otro convencional saludo. Si no hay una respuesta que las satisfaga, la conversación quedará implacablemente cortada.
Durante las últimas semanas, un grupo de redactores de PRIMERA PLANA consultó a ocho médiums sin darles cuenta de su condición periodística, sólo para cotejar las adivinaciones con los datos de su propio pasado y con los planes que habían elaborado para su futuro. En ningún caso, las videntes advirtieron que eran, a su vez, analizadas y escudriñadas, pero, extrañamente, acertaron en un 70 por ciento la historia de cada interrogador. Sólo dos estuvieron por debajo de ese nivel, pero de manera abrumadora: ninguna de sus adivinanzas resultó exacta. Al enrostrárseles el fracaso, se justificaron aduciendo que «habían encontrado resistencias, dificultades para comunicarse con el cliente».

Cinco de las ocho recurrieron a la quiromancia, con variantes menores (algunas colocaron la palma de sus manos sobre el dorso del interrogador; otras untaron la palma con un polvillo blancuzco, quizá talco). Las restantes optaron por los naipes, los cálculos astrales y la lectura de las hojas de té. Invariablemente cobraron por sus consultas: entre 250 y 1.000 pesos; la única salvedad es Cecilia, una dama melancólica que vive recluida en un pequeño departamento del Barrio Norte, arreglado como el de una cortesana dieciochesca: todas las compensaciones que ella admite son perfumes, cremas, flores o libros.

Aviso en Caras y Caretas – 1905
La primera historia
La señorita Elsa recibe en su casa de la calle Ecuador, entre feos cuadros que sólo pueden ser contemplados luego de ascender una larga escalera penumbrosa. Se sienta junto a la visita en el comedor, ante una mesa apenas alumbrada por una lámpara pequeñísima; después, le pide que extienda las manos y se pone a examinarlas dubitativamente. Las palpa, las aprieta, y termina por chillar triunfalmente: «¡Esta manita me gusta!», la derecha, «¡Qué linda! ¡Cuántas cositas!», siempre en diminutivo, de tal manera que si uno cerrase los ojos se la imaginaría baja y rechoncha, aunque no; es casi alta, con el pelo teñido de rubio y los brazos y el cuello inundados de alhajas.
—Antes de nacer usted, su madre perdió dos hijos, ¿no es cierto? —inquiere. El visitante dice que sí—. Claro, es evidente. Aquí está —gorjea, mientras señala un punto en el borde de la mano, entre el pulgar y el índice. Entonces se calla. Vuelve a concentrarse. Hasta que arranca de nuevo—: Dígame, ¿alguna vez el bisturí entró en su carne?
—Sí. Las amígdalas, el apéndice…
—Fue para bien.
—Me alegro —dice el visitante.
—Le diré algo más. Usted ha traído un don a la vida, pero no lo ha explotado debidamente. ¡Qué cabeza, Dios mío! ¡Qué cabeza! Usted tiene una notable inteligencia, pero es propenso a la depresión y a la melancolía.
—Sí, yo…
—¡No me diga nada! —ordena la señorita Elsa, perentoriamente—. No es necesario. Yo lo sé. Su mamá es una persona muy difícil, ¿no es cierto?
—Sí. El signo de…
—De Cáncer —interrumpe ella —. Su mamá es de Cáncer y usted de Libra. Tenga más confianza en sí mismo, hijito. Sea más práctico. Porque usted es un poco, este…, hombre orquesta, ¿no?
—Así es.
—No veo nada más en su mano. Ahora págueme. Quinientos pesos, por favor. Y cierre la puerta al irse.

Caras y Caretas 1901
Entre bastidores
La señorita Elsa es hija de una profesora de piano (87 años) y de un ya difunto aficionado a la ópera italiana. Sus once hermanos, que están sobre el borde del medio siglo, heredaron esa pasión musical. Sólo ella aprendió además otra lección paterna: la quiromancia. Empezó por practicar consigo misma; todos los días, aun ahora, examina las cambiantes líneas de su mano derecha, mientras con la izquierda se pellizca los labios para pedir silencio a los que están a su alrededor.
Al día siguiente de ser visitada por el joven en cuyas amígdalas y apéndice «entró el bisturí», como ella dijo, PRIMERA PLANA envió a otro de sus redactores para comparar las dos sesiones de videncia. La señorita Elsa repitió prolijamente algunos de sus tics (la alabanza de la mano derecha, los diminutivos, las adivinaciones quirúrgicas, la definición hombre-orquesta), pero no cometió un solo error, a pesar de que a veces incursión© en la más secreta y personal historia de su visitante.
No menos de cien veces al día, los eléctricos temblores de la señorita Elsa y sus despaciosos diálogos con los dioses de la Adivinación se repiten idénticamente, como en un espejo, en las habitaciones de otras’ médiums de Buenos Aires; allí también las premoniciones fluyen entre cortinas de damasco y un tenue olor a benjuí.

Diario Crítica 1929
• Hilda, sin embargo, tiene la costumbre de recibir en Aquelarre, la tienda de antigüedades de Chochó Anchorena, en Juncal y Talcahuano. No recurre a las barajas ni a las fotografías ni a la quiromancia: le basta con tomar las manos de su interrogador entre las suyas y hablar. En su época de esplendor, hace un par de años o poco más, cobraba hasta 150 pesos. Entonces, era la vidente titular del novelista Manuel Mujica Láinez.
• Frida prefiere ir hasta la propia casa de sus clientes. Es una alemana de 65 años, rubicunda, de ojitos azules, creadora de espléndidas tortas desbordantes de cremas. Cobra mil pesos por un horóscopo que dura diez años, y que le demanda infinitos dibujos de color, cuyo significado ella transcribe después con letra prolija y minúscula. A veces recurre a la cartomancia.
• Hebe es una italiana de 35 años, probablemente hermosa, que combina la adivinación con estudios de psicología en alto nivel. Trabaja parcamente: primero, toma las manos del cliente entre las suyas, para «ver si hay contacto». Pocas veces admite que lo hay; lo más frecuente es que resuelva no seguir adelante con la sesión. Desde hace 2 años, sus visitantes deben pagar 500 pesos.
• Carlota vive en la calle Melo, cerca de la avenida Callao, en una de esas viejas casas con zaguán y un lóbrego patio inundado de olor a cebolla y a frituras. En la mesa de su comedor hay un globo de vidrio verdoso al que no cesa de examinar, mientras retiene entre sus manos las del visitante y sobre la pulida superficie del globo se refleja su boca sumida, de la que sobresale apenas una hilera de dientes atiborrados de estrías marrones. Exige 400 pesos por la sesión, aunque ni una sola de sus adivinaciones suele dar en el clavo. Un reptante tic la distingue de todas: cada media docena de palabras dice, roncamente, querido.
• La señorita Sara, oriunda de Santiago del Estero, es la imagen de la mansedumbre: toca un objeto que siempre ha estado en contacto con el cuerpo de su visitante, tiembla, y después habla casi inaudiblemente, como si tratara de hacerse perdonar las inexactitudes que dispara implacablemente. Apenas se le advierte que está errada, que descubre en el pasado del cliente datos contrarios a los verdaderos, ni siquiera replica. Cubre su falso informe con otra falsedad, segura de que su calma provinciana es como un dique contra el que se estrellan todos los enojos.
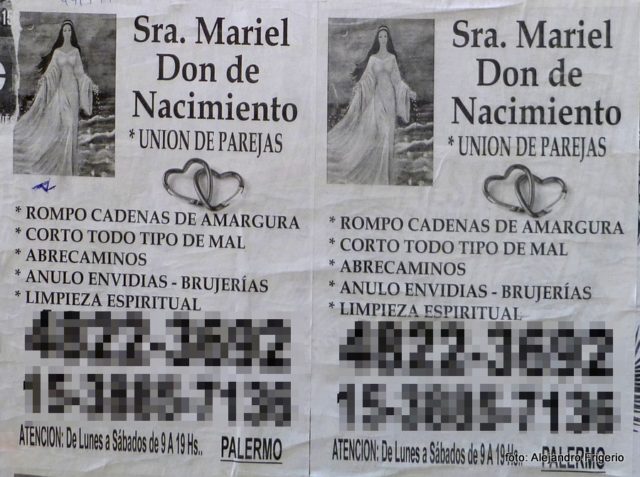
Los señores maestros
El reino de la Adivinación no termina en Sara, Frida o Hebe, porque ellas son como las figuras menores de una baraja que tiene sus sotas y sus reyes, sus creadores de amuletos para el amor, hechos de piedra jujeña y paño rosado (como Olga, la chilena), o sus constructores de enormes cartas astrológicas, dibujadas sobre papeles amarillos y blancos, como la paraguaya Casandra, que todavía vive cerca del parque Lezama.
Esta pirámide mágica culmina en dos puntas, cada una de las cuales corresponde a un auténtico maestro: mister Lack y Monsieur Anoth, el astrólogo.
Lack vivió en Hong Kong con sus padres hasta los 16 años. Durante una revolución, debió huir de la ciudad y unirse a un regimiento. En las primeras escaramuzas, su columna fue sometida a un implacable bombardeo. Una bomba estalló a pocos pasos de él y mató a todos los que lo rodeaban. Lack quedó sin sentido. Cuando logró recuperarse, vio que sólo su cuerpo se movía entre un mar de cadáveres, torsos desnudos semienterrados en la tierra dura, brazos que colgaban siniestramente de los árboles.
Entonces, tuvo la revelación: sintió una intensa sensación de mareo, escuchó algo así como una música lejana y, como él dice, comprendió. Conoció al detalle la vida de todos los muertos que lo rodeaban, como si desfilara ante él en un film. Supo por qué él estaba allí, adivinó su destino y descubrió, a la vez, que sus padres acababan de morir durante la revolución. Desde entonces, sabe tan certeramente, como pocos seres humanos, cuándo un semejante va a morir. Al menos, ése ha sido el testimonio de todos sus visitantes, aun los menos devotos.
El astrólogo Anoth prefiere el ocultismo a las adivinaciones funerarias: vive en una viejísima casita de la calle Paraná, cerca de Corrientes, recluido en un cuarto asfixiante, ordenado, perfecto. Su mundo está gobernado por una cabeza de Buda, junto a la cual reposa una fotografía del swami Ramakrishna. Anoth es calvo, de vivaces ojitos azules. Es el único ser de este vanidoso reino de las adivinaciones que no se confiesa vidente: toda su sabiduría consiste en deducir el futuro de acuerdo al nombre del interrogador, al día y a la hora de su nacimiento. Las tres personas de PRIMERA PLANA que lo consultaron obtuvieron, invariablemente, revelaciones sobrecogedoras.
La religión adivinatoria tiene un templo en Buenos Aires, además de las pequeñas capillas de la calle Paraná o Melo y Callao. Ese templo no es una casa sino un punto, un cero cuyo tamaño es el de la cabeza de un alfiler. Está dibujado sobre la pared de una casa cuya ubicación nadie conoce, y tiene escrita dentro de su superficie (como cuenta Sara) una palabra que significa a la vez todas las palabras de la Tierra. Cuando alguna criatura humana la descubra y consiga descifrarla, cada habitante de Buenos Aires conocerá repentinamente el futuro y el pasado de las personas que ama. En ese momento también, según la tradición, los videntes de hoy quedarán inmóviles y ciegos para siempre.
Gracias blog Mágicas Ruinas por rescatar esta perlita.









Deja una respuesta