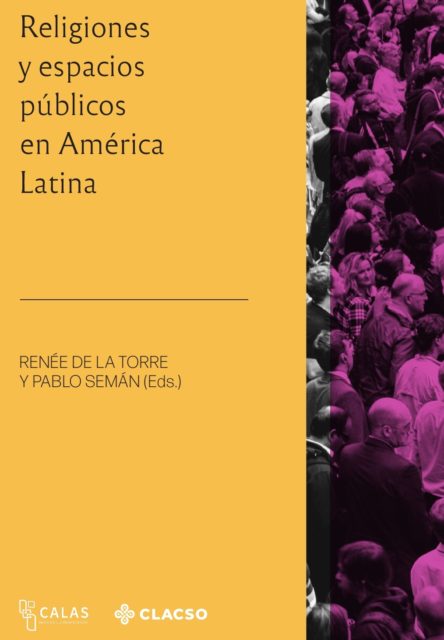 por Renée De La Torre (CIESAS/Guadalajara, México) y Pablo Semán (UNSAM/CONICET, Argentina)
por Renée De La Torre (CIESAS/Guadalajara, México) y Pablo Semán (UNSAM/CONICET, Argentina)
El abordaje de la religión entre los cientistas sociales estuvo marcado durante décadas por el debate acerca del contenido y alcances de la secularización. El concepto de secularización asociado con el declive religioso nació de una visión de la modernidad que la entendía como trayecto único y teleológico, que se derivaba de la siguiente fórmula: a mayor modernización mayor secularización. En esta fórmula se entendía que la modernidad requería de menos religión en la integración social, menos religión en la interacción de los grupos religiosos y, paradójicamente, más mundanidad en la vida de las instituciones religiosas. Así, se pensaba que la existencia de las religiones sería irrelevante para la vida pública: existirían de una forma débil en la interioridad de sujetos debidamente individualizados y socializados por un dispositivo cultural según el cual las religiones que mantenían alguna influencia era porque habían renunciado a lo propiamente religioso, racionalizándose o aceptando el papel de formadoras de valores y respetando los límites que le ponía la ciencia a las doctrinas que pre- dican la influencia de fuerzas sobrenaturales en todos los planos de la experiencia incluyendo la política y los valores (Tschannen, 1991). Varios hechos a lo largo de las últimas décadas parecieron desmentir esa prospectiva. Recientemente, el devenir político de países como Turquía, EUA o Brasil, sólo por citar los casos más resonantes, vino a darle una consistencia más fuerte a la evidencia de que las religiones, como mínimo, se resisten a ausentarse.
Una visión opuesta interpretó estos hechos bajo la óptica del “retorno de la religión”, entendido como una venganza en la que se aliaban ánimos al mismo tiempo religiosos y románticos. La escena temida por el secularismo y por el paradigma de la secularización se hacía realidad bajo la forma de versiones fundamentalistas del islam y los cristianismos fundamentalistas o bajo el formato del fracaso de la secularización. Una respuesta más actual conduce a la reelaboración del concepto de secularización: mientras que quienes afirmaban la secularización o el retorno de la religión parecían pensar en la posibilidad de comprobar o desmentir la existencia de un muro divisorio entre lo público (el Estado) y lo privado (la religión y las iglesias), la redefinición del concepto de secularización aportado por la socióloga francesa Hervieu-Léger ayudó a salir de la oscilación entre el fin y el retorno de la religión. Para ella, la modernidad no es “la desaparición de la religión confrontada a la racionalidad” sino la “reorganización permanente del trabajo de la religión en una sociedad estructuralmente impotente para colmar la espera que tiene que suscitar para existir como tal” (Hervieu Léger, 1982: 227). Es en el contexto de esta acotación que se da el espacio para una formulación más precisa y más actual de los conceptos de secularización y religión. La concepción que se atiene a la radical historicidad de lo social da lugar a una puesta en suspenso de categorías como “religión” o “secularización” para interrogar su surgimiento como procesos sociales y su uso como conceptos teóricos, tal como lo propuso Talal Asad (2003) al introducir la perspectiva antropológica y postcolonial en un terreno que parecía patrimonio exclusivo de expresiones de la ciencia política y la filosofía, que no habían hecho un proceso reflexivo sobre la implicación entre normatividad y descripción presente en sus modelos.
En América Latina y entre nuestros interlocutores, Giumbelli (2001) analiza comparativamente los conflictos en torno al desarro llo de la Iglesia Universal del Reino de Dios (la principal neopentecostal brasileña) en Brasil y las “sectas”en Francia, análisis del que se extrae una formulación decisiva para nuestro campo de estudios: no siendo una categoría analítica, una parte natural de lo social, la religión es una categoría social. Y más radicalmente debe decirse que la religión es –contra lo que se piensa habitualmente–un producto, un efecto de la modernidad, en la que adquiere circunscripción y se establece como campo diferente y contenedor de las religiones. Desde esta posición se puede apreciar el hecho de que buena parte del instrumental heurístico de la religión forma parte, en realidad, de la construcción social del fenómeno. Mucho más que un residuo (menguante o pertinazmente rebelde) la religión es un recorte estructural de la constitución de las sociedades modernas, en las que el Estado y la religión se definen a partir de dispositivos que, simultáneamente, son de reconocimiento y neutralización. Obviamente, la cuestión excede los casos particulares de Brasil o Francia: la lógica de funcionamiento de la modernidad es la de la permanente subversión del sistema de divisiones que ella misma propone como su ideal. Por ello, como lo plantea Latour (1994), la secularización, como una tarea de Sísifo, tropieza todo el tiempo con su negación.
Así, las cuestiones relativas a la secularización ya no importan en la perspectiva de discernir un imposible muro divisorio firme y definitivo entre la religión y el resto del orden social o entre la religión y el Estado, o en los fracasos de la secularización. Las cuestiones de la secularización y la laicidad son relativas a la institución (tomando el término como verbo) social de la religión regulando, reprimiendo, promoviendo y modulando los lazos –a veces no tan visibles–en que sociedad, religión y política se comunican y definen recíprocamente. Y en este contexto también es preciso tener en cuenta la interrogación que hace lustros, pero años después de haber precedido el fin de la religión, planteó Harvey Cox (1985: 11): “¿No habrá alguna espiritualidad ‘subcutánea’que siga animando no sólo a sus habitantes, sino también a otros millones de seres humanos en todo el mundo moderno, a pesar del enorme impacto producido por la educación pública, la tecnología científica, la urbanización y otras fuerzas su- puestamente seculares?”
 En el plano latinoamericano, De la Torre y Martín (2016) señalan una tendencia histórica que ha diferenciado a la región de la tendencia a privatizar lo religioso que se observó en la Europa central en el Siglo XX, y que influyó tan fuertemente en los contenidos de la sociología sobre la religión. No sólo porque la región ocupa un lugar periférico respecto a un proyecto de modernización difusionista (Pratt, 2006), sino también porque en esta región se viven modernidades múltiples, que emanan de las otredades despreciadas o no asimiladas por la racionalidad moderna, como han sido la religión, la magia, lo oral, lo tradicional y lo tribal (Pratt 2006, ver también Wright y Ceriani, 2018). Y, como Malimacci ha afirmado, lo religioso es una vía de accesos periféricos a diferentes modernidades (Malimacci, 2017).
En el plano latinoamericano, De la Torre y Martín (2016) señalan una tendencia histórica que ha diferenciado a la región de la tendencia a privatizar lo religioso que se observó en la Europa central en el Siglo XX, y que influyó tan fuertemente en los contenidos de la sociología sobre la religión. No sólo porque la región ocupa un lugar periférico respecto a un proyecto de modernización difusionista (Pratt, 2006), sino también porque en esta región se viven modernidades múltiples, que emanan de las otredades despreciadas o no asimiladas por la racionalidad moderna, como han sido la religión, la magia, lo oral, lo tradicional y lo tribal (Pratt 2006, ver también Wright y Ceriani, 2018). Y, como Malimacci ha afirmado, lo religioso es una vía de accesos periféricos a diferentes modernidades (Malimacci, 2017).
En la toma de distancia de los casos europeos que funcionan como ejemplos de secularización es preciso comprender que en América Latina –como lo subrayan varios autores–las fuentes de la experiencia de lo sagrado operan con más fuerza, y los Estados han oscilado entre beneficiarse de ellas y promover tentativas de racionalización y expulsión de la religión del espacio público que han dado resultados contrarios a los proyectados. Entre esas fuentes se encuentra algo que Christian Parker (1993) distinguió como propio de la mentalidad popular: el hecho de que ésta opera con un simbolismo en el que el sentido existencial propio de la religión (379) tiene un carácter vertebral en la experiencia popular. Ese estilo de pensamiento representa un conjunto categorial que sintetiza las raíces de la experiencia de los pueblos latinoamericanos y obra más allá del racionalismo occidental. En la literatura brasileña, en el mismo nivel las representaciones religiosas y su peso en la sociedad, varios autores subrayan el carácter cosmológico que atraviesa las experiencias religiosas populares. Patricia Birman (1992) refiere a esto como una visión encantada, y Duarte (1986) la describe como una visión centrada en la totalidad, que implica un plano de representaciones que, “conforme a la definición de Levi-Strauss, opera ‘la exigencia de un determinismo más imperioso y más intransigente’”(Duarte, 1986: 243) que cuestiona la distinción occidental entre el más acá y el más allá. Desde este punto de vista el término “milagro”–que para la modernidad purificada es sinónimo de excepcional e inexplicable–es cotidiano y explicativo de la totalidad que encuadra las experiencias.
La crítica conceptual de la idea de secularización y el plus histórico de presencia de lo sagrado ha dado lugar a lo que con ojos eurocéntricos aparece como “secularización incompleta” y consiste más bien en un arreglo social en que la religión en general y las religiones en particular son parte de las más diversas tentativas de construcción del orden político, de la atribución de derechos y del reconocimiento de subjetividades. En este contexto, lo religioso –como lo sustentó tempranamente Casanova en 1994–ha tenido y sigue teniendo una importante influencia en el espacio público, en las configuraciones de poder político electoral e institucional, en la visibilización de la fe en las calles, en la formación de corrientes de opinión pública, en los lenguajes reivindicativos y en la simbología de los colectivos y movimientos sociales disidentes o revolucionarios y, finalmente, en la toma de decisiones sobre cuestiones que afectan a los pobladores de este continente.
La impregnación religiosa en lo público fue un hecho decisivo durante la colonia, también lo fue en los esfuerzos independentistas de donde emergieron las naciones modernas, lo fue en los años 60 con los movimientos revolucionarios emanados de la Teología de la Liberación, lo fue en los ochentas, cuando inspiró movimientos democráticos, y lo es ahora, cuando distintas congregaciones evangélicas y movimientos católicos de inspiración conservadora han decidido incidir en la política partidista y en las cámaras de diputados para frenar la ola feminista y la agenda de diversidad sexual.
(…)
 Diversidad, tendencias nacionales y recomposiciones de la laicidad
Diversidad, tendencias nacionales y recomposiciones de la laicidad
Si el predominio religioso y el monopolio del catolicismo en ese campo tenían consecuencias políticas, ¿cuáles serán las implicaciones de la diversificación religiosa que viene creciendo en nuestro continente?
Mientras el predominio del catolicismo declina en las culturas y sociedades latinoamericanas hay que resaltar que América Latina no es un territorio homogéneo, y las particularidades históricas juegan un rol importante en los procesos de pluralización del campo religioso en las sociedades latinoamericanas.
La laicidad que implica el funcionamiento de la secularización en el ámbito de las relaciones entre política y religión y su mediación, el espacio público, se ve drásticamente redefinida. Esta situación llama a repensar el concepto de secularización y, con él, el de laicidad.
Sin duda, el marco constitucional que rige las relaciones de separación o colaboración entre el Estado y la Iglesia (Baubérot, 2004) son indicadores de la laicidad, no obstante, éste no es el único rasgo a tomar en cuenta para poder definir el tipo y el grado de laicidad. Para ese autor la laicidad no sólo implica la delimitación de funciones entre el Estado y la religión, sino un “triángulo casi equilátero, cuyos lados serían: la separación de la religión y de la política, la libertad de conciencia y sus consecuencias, y la igualdad entre las re- ligiones”(Baubérot, 2007). Estos tres puntos son fundamentales para establecer el balance y los retos que implica la diversidad religiosa para la reconfiguración de los modelos de laicidad nacionales.
Habrá que abandonar la idea de que existe un solo modelo de laicidad. Por el contrario, existen distintas caracterizaciones de la laicidad, entre las cuales Baubérot y Milot (2011) identifican las siguientes: la laicidad separatista, en la que la separación es una finalidad en sí misma; la laicidad anticlerical, donde se limitan las libertades religiosas; la laicidad autoritaria, donde el Estado interviene en el ámbito religioso; la laicidad de fe cívica, en la cual el Estado promueve la religiosidad mayoritaria, y la laicidad de colaboración, para que las religiones influyan y colaboren en políticas públicas.
Otro elemento importante que considerar para caracterizar los procesos de laicidad nacionales es atender las distintas fases históricas de la relación de fuerzas entre el Estado/iglesias/sociedad civil, que oscilan entre la laicización y la embestida confesional por reconquistar eclesiosferas (Poulat, 1983). Una misma nación pudo haber pasado históricamente por estos distintos modelos de laicidad.
Encontramos las diferencias nacionales en los marcos jurídicos que, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, han enmarcado y regulado las relaciones Iglesia(s)-Estado en cada país y, por tanto, han incidido en los grados y modos de laicidad separatista en cada nación latinoamericana. Alonso (2008) distingue tres grupos de naciones latinoamericanas, considerando que representan diferentes modelos de relación Estado-Iglesia católica: las naciones católicas, aquellas donde el catolicismo sigue recibiendo un trato privilegiado o donde no hay restricciones relativas a su influencia en las esferas públicas (en su incursión en la educación pública, en los medios masivos, en las legislaciones) o porque la Iglesia católica recibe subsidios monetarios del erario público a la Iglesia católica (ejemplo Argentina y Bolivia); las naciones que otorgan privilegios a la Iglesia católica o donde no hay restricciones relativas a su influencia en las esferas públicas (en la educación pública, en los medios masivos, en las legislaciones) como son Chile, Colombia, Ecuador y Perú; y las naciones que se rigen bajo un modelo de Estado Laico separatista, como son Brasil, Cuba, México, Uruguay y Venezuela (Alonso, 2008: 18).
Pero en la actualidad caracterizada por la diversidad religiosa, los tipos y grados de laicidad basados en el proyecto de separación de esferas ya no son suficientes ni eficientes para establecer la división en el actuar público de las distintas religiones y espiritualidades, pues se requiere de la implementación de políticas que oscilan entre inhibir o promover los valores de pluralismo. También estos modelos se concibieron bajo la necesidad de establecer una relación formal con la Iglesia Católica, como institución que goza de ser mayoritaria y hegemónica en la mayoría de los países y no con el conjunto de la diversidad religiosa.
 A este cuadro se agrega una complejidad: la demografía evangélica, la suposición de un voto evangélico y la participación política efectiva de los evangélicos, que en los últimos años es tendencial- mente conservadora, y que se suma o releva la vieja presión católica conservadora y sustituye el ya superado social cristianismo por corrientes cristianas que enfatizan la necesidad de una “laicidad” que respete el hecho de que los cristianos son minorías activas en todos los países. Los evangélicos han incursionado en diversas formas de politización que van desde el partido confesional a la alianza con partidos afines pasando por la participación corporativa en varios partidos (Pérez Guadalupe y Grundberger, 2018). Lo que sí es un hecho es que el peso institucional de los evangélicos comienza protagónico y eficaz en el Estado, influyente en la opinión pública y una fuerza activa de la sociedad civil.
A este cuadro se agrega una complejidad: la demografía evangélica, la suposición de un voto evangélico y la participación política efectiva de los evangélicos, que en los últimos años es tendencial- mente conservadora, y que se suma o releva la vieja presión católica conservadora y sustituye el ya superado social cristianismo por corrientes cristianas que enfatizan la necesidad de una “laicidad” que respete el hecho de que los cristianos son minorías activas en todos los países. Los evangélicos han incursionado en diversas formas de politización que van desde el partido confesional a la alianza con partidos afines pasando por la participación corporativa en varios partidos (Pérez Guadalupe y Grundberger, 2018). Lo que sí es un hecho es que el peso institucional de los evangélicos comienza protagónico y eficaz en el Estado, influyente en la opinión pública y una fuerza activa de la sociedad civil.
Por todo esto, la laicidad del Siglo XXI debe considerar no sólo la separación de poderes entre lo religioso y lo político (comúnmente conocida como división Iglesia-Estado), sino retomar la diversidad religiosa y multicultural como un desafío para una nueva laicidad que exige establecer reconocimientos y trato estatal igualitario a las iglesias y demás movimientos religiosos que constituyen la diversidad religiosa (vs. los privilegios estatales brindados a la Iglesia católica). Esta situación no existe en la mayoría de los países de América Latina, donde la diversidad no está siendo acompañada de una cultura del pluralismo (Frigerio y Wynarczyk, 2008) debido en gran parte al peso que ha tenido la Iglesia católica en nuestras sociedades. En algunos países, como es el caso de Argentina, el Estado beneficia sólo a la religión católica, a quien le brinda subsidios; y en la mayoría mantiene tratos privilegiados hacia ella. En cambio, otras religiones minoritarias (incluso las pentecostales) son todavía vistas en algunos contextos nacionales como indeseables o nocivas para la sociedad e incluso en ocasiones son víctimas de persecución (como lo son algunas agrupaciones pentecostales, las religiones de raíz africana, los cultos populares y los cultos indígenas, y otras minorías social- mente estigmatizadas).
Por tanto, estamos lejos de poder considerar la nueva situación de diversidad emergente como un mercado abierto a la competición equitativa de las diversas religiones. Siguen existiendo tratos diferenciados en la esfera política, un trato amarillista en la prensa y medios de comunicación hacia las llamadas “sectas”, y persiste discriminación en distintas áreas de la vida social.
Como lo ha sostenido Beckford (2003), el pluralismo religioso no es sinónimo de diversidad religiosa. Debe incluir una cultura basada en el respeto, la tolerancia y la garantía de la diversidad religiosa, que atienda tanto los reclamos de reconocimiento de las minorías como el reconocimiento y el trato igualitario a las religiones y el res- peto a las creencias y manifestaciones de fe. Para este autor, bajo el concepto pluralismo se suelen confundir tres aspectos diferentes de la religión en la vida pública: la magnitud de la diversidad religiosa, el grado en que los distintos grupos religiosos existentes son aceptados en una sociedad y el apoyo por el valor moral o político de la diversidad religiosa. Y reserva el término pluralismo solamente para esta última acepción, es decir no sólo para la mera existencia de diversidad religiosa, sino para su efectiva valoración (Beckford, 2003).
La diversidad religiosa exige establecer reconocimientos y trato estatal igualitario a las iglesias que la constituyen (vs. los privilegios estatales brindados a la Iglesia católica). Situación que como indicamos líneas arriba no existe en la mayoría de los países de América Latina. Pero a la vez la nueva laicidad debería contemplar también la libertad de conciencia y de sus consecuencias. No basta con el reconocimiento a la demandada “libertad religiosa” que promueven distintos movimientos cristianos para omitir restricciones a su actuar e influencia pública; sino con el reconocimiento de la pluralidad de conciencia que demanda también la pluralidad de género, racial y étnica.
El pluralismo religioso, si bien no constituye una fuerza de unidad, sí amplía el cambio de la influencia e interacción entre religión y política, y va desplazando a las instituciones de iglesia fuera de los escenarios de acción ciudadana (Parker, 2008). Su presencia no va en una misma línea pues, así como algunas confederaciones evangélicas buscan ganar derechos y reconocimientos de minorías sociales, también son las principales opositoras de las libertades laicas. Tampoco está apuntalando una nueva laicidad. Más bien está provocando una recomposición constante de las relaciones sociales y políticas de la(s) religión(es) en las sociedades latinoamericanas. Como si fueran un calidoscopio, están recomponiéndose en dinámicos y complejos prismas. Sólo reconociendo los tipos de umbrales de laicización propuestos por Baubérot (2004) y adoptándolos como modelos que moldean y norman de distinta manera el lugar de la religión en las naciones latinoamericanas, podremos atender la manera en que la diversidad religiosa está impactando en la recomposición de las relaciones Estado-Iglesia(s), en la escenificación de nuevos agentes con roles e impactos sociales emergentes, en la provocación de nuevos pactos y de nuevos conflictos socio-políticos.
Este texto presenta partes de la introducción al libro Religiones y espacios públicos en América Latina. Se puede descargar gratuitamente aquí.











Deja una respuesta